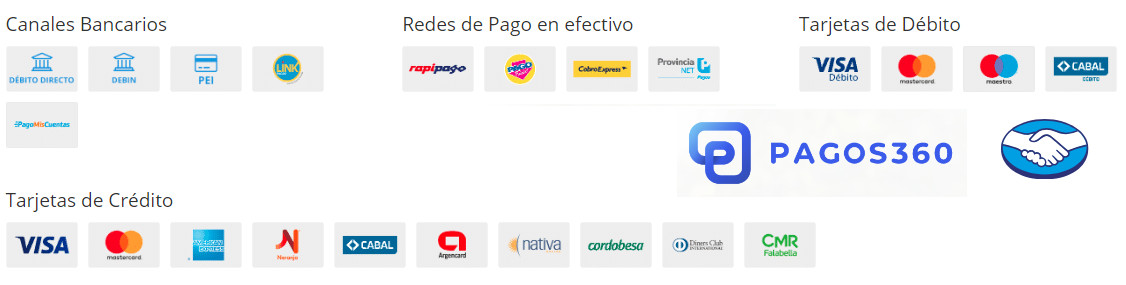Tiempo estimado de lectura 109 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
El derecho a la identidad penetra en lo existencial del ser humano y por ello se lo ha incorporado en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
No puede caber duda de que el nexo biológico implica responsabilidad jurídica, no obstante que el reconocimiento como acto jurídico familiar sea voluntario.
El niño tiene un derecho constitucional y supranacional a tener una filiación -y para tenerla, debió haber sido reconocido-, toda vez que ese derecho, y el de conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, el derecho a la identidad individual y familiar y, subyacente a ellos y como principio fundamental, el interés superior del niño, se hallan consagrados en los arts. 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional sobre derechos humanos que integra el bloque de constitucionalidad argentino (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
En materia de derecho de familia, cuando se trata de un reconocimiento tardío y más precisamente lo que se peticiona es el daño moral, se deberá considerar la conducta adoptada por el demandado.
Fallo completo:
Z., J. M. c/C., R. A. s/Ordinario – Daños y Perjuicios
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville
Nro. de resolución: 8681661
Bell Ville, 16 de Septiembre de 2022.-
Y VISTOS: estos autos caratulados Z., J. M. C/ C., R. A. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL, Expte. 8681661, de los que resulta que:
1) A f.f. 1/20 la señora J. M. Z. DNI Nº …, con su apoderado Dr. Orlando Carena (v. Carta Poder f. 86), e inicia demanda de daños y perjuicios por falta de reconocimiento filiatorio extramatrimonial tempestivo, en contra del Sr. R. A. C. DNI Nº …, por la suma de pesos veintidós millones veintitrés mil sesenta y dos con cincuenta y un centavos ($22.023.062,51), o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, con más intereses y costas, todo ello en base a las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer de la siguiente manera: expresa que con fecha 15/3/2019 inició demanda de filiación extramatrimonial en contra del demandado. Que así las cosas luego de ser notificado de las actuaciones y a instancia de su letrado el Sr. R. A. C. accedió a realizarse el estudio de ADN a los fines de determinar la filiación invocada en la demanda. Que ese estudio se realizó con fecha 09/05/2019, oportunidad en la que concurrieron por separado a la sede del CEPROCOR en la ciudad de Córdoba. Que los resultados de ese estudio determinaron que la probabilidad de paternidad del Sr. R. A. C. es del 99,999%. Continúa diciendo que, la conclusión arribada era contundente, el demandado es su padre biológico. Que así entonces, dice que el Sr. R. A. C. procedió con fecha 30/05/2019 a efectuar el reconocimiento de su estado de hija biológica, por ante el Registro Civil de …, Provincia de Córdoba y que acompaña con la presente. Agrega que si bien no se ha dictado sentencia aún se encuentra legitimada para la promoción de la presente acción. Seguidamente expresa que, conforme surge del acta de Nacimiento que acompaña, nació en la localidad de …, Departamento …, de la Provincia de Córdoba el día 24/09/1981, en la Clínica Privada de . Continúa relatando que su madre Sra. H. E. Z. conoció a su progenitor el Sr. R. A. C. en la Sede Social del Club Atlético …, en dicha localidad, donde ella se desempeñaba como empleada y agrega que ella es el fruto de esa relación. Continúa narrando que su madre, de condición humilde en ese tiempo y hasta sus 6 años de vida, se desempeñó como empleada del club Atlético de la localidad de …, en tareas de maestranza, limpieza y ayudante de cocina, y que hasta el día que se jubiló fue empleada en el área de maestranza (portera) de la escuela de …, y en de propiedad de las familias C. (tíos y primos del accionado). Agrega que por el contrario, su progenitor gozaba de otra situación económica muy distinta a la de su madre. Afirma que se crió con sus abuelos maternos en su casa de …, que ellos eran personas de avanzada edad y que al poco tiempo que ella nació, su abuelo quedó en sillas de rueda, producto de una prolongada enfermedad que padecía y a su abuela le diagnosticaron alzhéimer. Que toda su niñez y adolescencia transcurrió con el estigma de ser hija de madre soltera, en una comunidad pequeña como lo es la localidad de …, en la cual todos sabían quién era su padre, menos ella. Continúa diciendo que realizó sus estudios primarios y secundarios en …, y que a principios del año 2001, gracias a una ayuda económica viajó a Córdoba con la intención de estudiar una carrera universitaria, abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Que esa aventura duro poco atento que a fines de octubre de ese mismo año dejo de recibir la ayuda económica, lo que determinó su regreso a . Afirma que a su madre le resultaba imposible ayudarla y en plena crisis económica del país en el año 2001, no consiguió trabajo en la ciudad. Que antes de cumplir los 21 años en el año 2001 por su nivel de angustia se atrevió a indagar a su madre sobre la identidad del progenitor. Que fue una charla profunda en donde le contó su historia de vida con él, y que le relató que su padre el Sr. R. A. C. ante la noticia del embarazo de su madre decidió alejarse de ella. Seguidamente expresa que en noviembre de ese mismo año, cuando ya había ingresado de la ciudad de Córdoba, comenzó a trabajar como cajera de un supermercado de la firma M. H. en …. Que en año 2003 se mudó para irse a vivir a una casa de barrio que es de su madre, y que en el año 2007 fue mama de Agustín. Dice que en el año 2013 comenzó a trabajar para la firma C. S.A., una empresa dedicada al consumo de alimento para cerdos, aves y rumiantes. Que en ese año el Sr. R. A. C. se presentó a su lugar de trabajo buscando alimento para sus novillos, afirma que durante ese año fueron muchas las oportunidades que tuvieron contacto. Y así dice que transcurrió su vida, y que recién en los años 2015, y 2016 logró hablar con su progenitor de manera telefónica. Agrega que el demandado sólo atinó a decirle que no quería perder a su familia y que la compareciente debía guardar silencio, pero dice que todo el pueblo sabía que él era su progenitor, lo que la llenaba de tristeza y hacía sentir despreciable. Continúa relatando que en el año 2017 comenzó a tener problemas de convivencia con su pareja, y que no obstante ello, decidieron tener otro hijo, pero luego de su segundo hijo se separó. Afirma que actualmente sigue separada y que vive con su madre, que tiene 71 años, y que se encuentra enferma con diagnóstico de demencia senil. Reitera que tiene dos hijos y una difícil situación económica. A posteriori invoca el art. 587 del C.C. y arguye que la falta de reconocimiento tempestivo como hija del accionado, le ocasionó un daño y la reparación representa el objeto de la presente acción. En relación al daño, invoca el art. 1737, y expresa que el actuar antijurídico del demandado, producto de la falta de reconocimiento tempestivo, trae un daño que se traduce en la pérdida de chance y en daño moral. Continúa haciendo referencia a la causalidad, invoca el art. 1726 del C.C., y cita doctrina. Expresa que, si un padre abandona a su suerte a una, en un medio hostil, carente de recursos y con necesidades económicas evidentes, en una comunidad pequeña como …, lógicamente su futuro estaba condenado, que como era de esperarse, lamentablemente ocurrió. Agrega que mientras él y sus hijos matrimoniales, gozan de un presente plagado de riqueza, prosperidad y abundancia, con enormes patrimonios, con todas la posibilidades de crecimiento y desarrollo, afirma que ella tuvo una infancia poblada de carencias económicas, no pudo estudiar una carrera universitaria, y que a pesar de haberse esforzado en su vida personal, es empleada administrativa con un sueldo promedio aproximado de $18.000, y que además tiene a su cargo a su madre …, y sus dos hijos pequeños y un futuro marcado por la desesperanza y la imposibilidad de progreso. En relación al factor de atribución, hace referencia al art. 1721 del C.C. Cita doctrina. Arguye que se retrotrae a la descripción de los hechos, y que como relató ante la notica de embarazo de su madre, su progenitor decidió alejarse. Agrega que además es importante poder de resalto que esto ocurrió hace 37 años atrás en una comunidad muy pequeña, donde el apellido C. se emparentaba con una de las familias portadores del poder y prosperidad económica y recalca que su madre solo se dedicaba a las tareas de maestranza de un club social. Afirma que ella no contaba con medios ni educación suficiente y que obviamente tenía miedo a represalias. Expresa que en el año de su nacimiento (1.981), la población de … ascendía a 6.500 personas. Que la nombrada población se concreta actualmente en un radio de pocas cuadras, y a la fecha de su concepción era mucho menor aún. Continua diciendo que además su madre trabajó en la de propiedad de E. C. (primo del accionado), única librería que desde entonces y hasta hoy se puede comprar el diario papel. Además, dice que el parecido físico que tiene con su progenitor es decididamente ostensible. Cita doctrina. Agrega que los datos objetivos apuntados, más lo sostenido por la doctrina cono la jurisprudencia, demuestran que ante la evidencia del estado de embarazo de su madre, y la eventual duda sobre su paternidad que esto le generó por haber mantenido relaciones íntimas con su madre, por lo que dice que su padre biológico debió extremar los recaudos para determinar si era o no su progenitor. Reitera que la acción de reconocimiento de un hijo si bien es voluntaria, no es discrecional y para que la falta de reconocimiento le pueda ser atribuida como causante del evento dañoso, no necesariamente requiere el dolo, sino que basta el obrar culpable sobre quien pesaba esa obligación. Agrega que el desprecio hacia su persona es absoluto, y que en la oportunidad del examen de ADN en el CEPROCOR su padre biológico ni siquiera la saludo. Seguidamente hace referencia a los daños de la siguiente manera: dice que el criterio imperante en nuestro C.C.C. es el de la reparación integral del daño, y que procederá a tratar cada uno de los rubros indemnizatorios que reclama y a la cuantificación de los mismos. Daño Patrimonial: Pérdida de Chance: expresa que la pérdida de chance se encuentra regulada por los arts. 1738, 1739 y 1745 de nuestro C.C.C. Continúa diciendo que para la obtención de la pérdida de chance resulta necesario demostrar en primer término que su padre biológico hubiera podido de acuerdo a sus posibilidades económicas brindarle por ejemplo una formación más sólida, un mejor acceso a la educación, y capacitación, la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, que pudiera haberse transformado en un acrecimiento económico en el futuro. Que para la acreditación de éste extremo, dice que sólo basta con consignar que su hermana biológica C. C., hija matrimonial de su progenitor, es una profesional universitaria, arquitecta egresada de la Universidad Católica de Córdoba, de lo que se sigue que su padre le otorgó la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, de vivir el tiempo necesario en la ciudad de Córdoba, etc., lo que pudo haber hecho con ella también, si la hubiese reconocido como hija de manera tempestiva. Que como ya lo relato expresa que su niñez en cambio fue de absolutas carencias, fue hija de madre soltera que realizaba tareas de maestranza primero, luego portera en un colegio, que lamentablemente a pesar del esfuerzo que hacía no pudo darle posibilidades de estudiar una carrera universitaria, de estudiar idiomas, viajar, etc. Afirma que su padre biológico proviene de una familia poderosa de la ciudad de …, dueño de “C. H.” y actualmente es un próspero empresario de la localidad y zona, con un patrimonio millonario en propiedades y empresa. Que de la consulta de Titulares de Dominio de Personas Físicas emitida por el Registro General de la Provincia se advierte que R. A. C. es dueño de cinco inmuebles, adjunta matrículas de los referidos inmuebles: nº 1.142.715, nº 835.413, nº 321.742, y nº 622.290. Además agrega que a esos bienes registrales hay que sumarle también los bienes que figuran a nombre de su esposa Sra. M. Del C. T., pero que figuran adquiridos durante el matrimonio, a saber: Matrículas Nº …, Nº …, Nº …, Nº … y Nº …. Continúa diciendo que además, el demandado tiene participación en cuanto menos dos sociedades: C. H. SRL, Y C. S.A. Agrega que lo hasta aquí consignado con más la prueba a rendirse, determinará la capacidad patrimonial de su progenitor. Afirma que para la determinación de la pérdida de chance no se requiere certeza sino un grado de probabilidad, el cual en este caso se evidencia con sólo apreciar la situación actual de sus hermanos biológicos. Manifiesta que su padre tiene dos hijos matrimoniales, por un lado L. E. C. DNI Nº …, quien desarrolla servicios de asesoramiento dirección en sociedades, a la fecha de interposición de la presente demanda, adherido al Régimen de Monotributista Categoría H, correspondiente a una facturación anual de $1.151.066,58, conforme constancia de AFIP que acompaña.; por otro lado, su hermana C. C. DNI Nº …, arquitecta Monotributista Categoría “G”, correspondiente a una facturación anual de $828.767,94, conforme constancia de AFIP. Continúa diciendo que ambos son los hijos matrimoniales de su padre y sus medios hermanos, quienes como quedará demostrado tienen estudios universitarios, participan de sociedades comerciales y poseen un importantísimo patrimonio registral. Así detalla que C. C. es titular de cinco inmuebles, dos de los cuales figura como co- titular con su hermano, y que describe de la siguiente manera: Matrículas: Nº …, Nº …, Nº …, …, …
Agrega que ella es arquitecta y posee su estudio en calle … de la localidad de …, que es agente de ventas de las firmas “R. A.” y “S. C. y T.”. Que se observa que el patrimonio de sus hermanos es muy importante, lo que se corresponde con su altísimo nivel de vida, y que adicionalmente por la actividad que desarrollan, así L. E. C. tiene ingresos anuales de $1.151.066, 58 a los que hay que agregar que percibe como integrantes de las sociedades C. H. y C. S.A.M y C. C. tiene ingresos anuales de $828.767,94. Dice que además tratándose de profesionales liberales existen ingresos no declarados que en la generalidad de los casos superan más del 50% de los ingresos en blanco. A continuación relata que la compareciente se crió con sus abuelos maternos, en su casa de …, que ellos eran personas de avanzada edad, y que al poco tiempo que nació su abuelo quedó en sillas de rueda producto de una prolongada enfermedad, y a su abuela le diagnosticaron alzheimer. Reitera que a principios del año 2001 gracias a una ayuda económica pudo inscribirse en la carrera de abogacía peor que en octubre de ese mismo año tuvo que regresar a …, por lo que es así que desde dicho año trabaja y actualmente realiza tareas administrativas como dependiente de la firma C. S.A. bajo la Categoría “C” por lo que percibió en el mes de marzo $ 19.369,55 y en julio $ 18.9129,37 Acompaña comprobantes de sueldo. Que seguidamente dice que adentrándose a la cuantificación de la pérdida de chance, el promedio de ingresos que perciben sus medios hermanos que surge de tomar el ingreso anual de cada categoría (Categoría H $ 1.151.066,58 Y Categoría $828.767,94) sumarlos entre sí, luego dividirlos por doce meses y luego por dos. Ese es el importe promedio que perciben mensualmente sus medios hermanos. Adicionalmente dice que ese importe representaría el ingreso promedio mensual de un abogado carrera de la que se vio privada por razones económicas. Que teniendo en cuenta el medio social donde se desarrollan sus hermanos la posibilidad con la que contaron por ser hijos de su padre biológico, resulta atinado y mensurado tomar ese importe como base para el cálculo de la pérdida de chance. Que para efectuar los cálculos respectivos corresponde aplicar la fórmula Marshall reducida, seguida por la jurisprudencia y también conocida como “Las Heras – Requena”. Así la fórmula es la siguiente C=A x B, donde C es el monto indemnizatorio a averiguar y que se consigue mediante el producto de A por B, “A” es el importe dinerario periódico a computar. En su caso dice que la pérdida de chance comprende dos períodos temporales: a)- el período transcurrido, que podría iniciarse en el año 2007, cuando ella tenía 25 años y de haber seguido la carrera de abogacía y teniendo en cuenta que fue buena alumna, podría haberse recibido en esa fecha y hasta el presente, que tiene 37 años de edad, es decir tendría 12 años de ejercicio de la profesión. b)- que el segundo período, es que aún no transcurrió que va desde el presente hacia el futuro, extendiéndose hasta los 72 años de edad, que es la edad productiva de una persona. Dice que como parámetro de referencia, que su progenitor hoy tiene 71 años y está al frente de las empresas de su propiedad. Que volviendo a la fórmula dice que para el primer período, que comprende el plazo transcurrido entre el año 2007 y hasta el 2019, se debe tomar como monto a computar la suma de $64.013,30 que es la diferencia existente entre el promedio de los ingresos mensuales de sus medios hermanos ($82.493,10) y el promedio de su salario de los últimos cuatro meses ($18.479,80). Ese monto $64.013,30 debe multiplicarse de manera lineal por la cantidad de meses transcurridos, entre el año 2007 y el 2019, es decir, ciento cuarenta y cuatro meses (144 meses), lo que nos da la suma de pesos nueve millones doscientos diecisiete mil novecientos quince con veinte centavos ($9.217.915,20). Luego, y para la cuantificación de la pérdida de chance futura, como el segundo período es decir, el plazo comprendido entre el año 2020 y el 2055 (fecha en la cual tendría 72 años) el factor “A” de la fórmula, significa el importe estimado multiplicado durante doce meses, al que debe sumarse el interés puro del 6% por ciento anual, y “B” es el valor total de períodos a resarcir, para cuyo cálculo se utiliza la tabla de coeficientes correlativos cuya adopción simplifica los cálculos que exige la conocida fórmula “Marshall” la cual se puede consultar en la página web del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Que entonces, para éste segundo período corresponde indemnizar la pérdida de chance de ingresos futuros por el lapso de 35 años (desde los 37 hasta los 72 años de edad). Para calcular el valor de “A” como se explicó de manera precedente, se debe tomar como monto a computar la suma de $64.013,30, multiplicarlos por 12 meses, lo que arroja la suma de $ 768.159,60, a lo que debe adicionarse un interés del 6%, que asciende a $46.089,57, lo que en total suma $ 814.249,17. Que el valor de “B” por el período de 35 años, asciende a 14,4982 (según la tabla de l página de www.justiciacordoba.gob.ar). Que es así que multiplicado $814.249,17 por 14,4982 da como resultado la suma de pesos once millones ochocientos cinco mil ciento cuarenta y siete con treinta y un centavos ($11.805.147,31). Que en consecuencia, sumadas las indemnizaciones por los dos períodos afirma que llegamos a la suma de pesos veintiún millones veintitrés mil sesenta y dos con cincuenta y un centavos ($21.023.062,51), importe que reclama en la presente demanda como pérdida de chance.- Daño extrapatrimonial – Daño moral: Cita doctrina y jurisprudencia. Manifiesta que su padre biológico a pesar de conocer de su existencia desde el momento mismo de la concepción, omitió reconocerla y someterse a una prueba genética, cuando ello hubiese sido lo natural y lógico en una comunidad pequeña como lo era la localidad de por esos años. Que para obtener ese reconocimiento de hija, se vio obligada a iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial y someterse a una prueba genética para que su padre, ante la inminencia de la presente acción procediera a reconocerla. Continúa expresando que la ilicitud que supone la falta de reconocimiento oportuno de un hijo genera la presunción de la existencia de daño extramatrimonial, sin necesidad de otra prueba, y dependiendo su cuantificación de la discrecionalidad del sentenciante, pero como en el caso concreto teniendo en cuenta un trato igualitario ante situaciones parecidas: en concreto, la vida de sus hermanos biológicos. Se pregunta si alguien puede dudar del sufrimiento que implica crecer sin un padre, pese a que lo tenía, de las dificultades de todo tipo que esto genera en una comunicada pequeña como en la que creció y que aún vive, que claramente el daño y el sufrimiento que se le generó es importante.
b) Impreso el trámite de juicio ordinario, a f. 103 comparece el demandado Sr. R. A. C. con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Hugo Ortolani. Corrido el traslado de la demanda, a f.f. 107/112 la contesta, negando y rechazando todo lo contenido y relatado en la demanda, salvo lo que sea de expreso reconocimiento por el accionado. Expresa que nos encontramos ante una verdadera y temeraria “aventura jurídica”. Dice que no es cierto que haya conocido la verdad de los hechos o la existencia de la actora desde el momento mismo de la concepción, tal como afirma en su demanda. Afirma que recién tomó conocimiento sobre el origen biológico de J. M. Z. luego de que voluntariamente accedió a la extracción de material genético. Agrega que J. M. Z. es fruto del único encuentro íntimo que mantuvo- hace ya más de 39 años- con la Sra. H. E. Z. quien nunca le comunicó que estuviera embarazada y menos aún el parto. Que no había motivos para dicho ocultamiento, ya que al momento del nacimiento de J. M. Z. ambos eran solteros y sin hijos. Continúa diciendo que la misma actora reconoce expresamente en su demanda que su madre era “reticente a hablar de este tema” y que “recién le confesó que era su padre un mes antes de cumplir 21 años”, precisamente en el mes de agosto de 2001. Por lo cual dice que resulta extraño, que desde que la demandante tomó conocimiento ya siendo mayor de edad, dejó pasar nada menos que 18 años hasta la fecha de interposición de la demanda de filiación y tampoco se lo comunicó. Que si la actora tenía dudas acerca de su identidad como consecuencia de una postura irrestricta de su madre, se pregunta cómo es posible que él pueda haber sabido o conocido el vínculo paterno filial existente? Afirma que no le dieron la posibilidad de obrar de manera diferente, y que la conducta desarrollada tanto por la madre como por la actora, es constitutiva de responsabilidad, ya que durante más de 38 años obraron de manera negligente y hoy pretenden hacerle pagar sus propias culpas. Cita doctrina. Que lo cierto es que tomó conocimiento de la supuesta paternidad el día 5 de abril de 2019 con la notificación de la demanda de filiación interpuesta por la actora, expresa que en la primer oportunidad dejó en claro su voluntad, la de no evadir y entorpecer la causa, actuando en consecuencia, ya que con fecha 09 de mayo de 2019 se sometió de manera voluntaria y sin necesidad d interpelación alguna, a la realización de un análisis de ADN a los fines de la determinación del vínculo genético, por el que se concluyó que no puede ser excluido de la paternidad biológica en relación a la persona de J. M. Z.. Continúa diciendo que con posterioridad al día 30 de mayo de 2019, aún antes de producirse la traba de la Litis en el referido juicio de filiación, precisamente luego de conocido el resultado de ADN concurrió de manera espontánea a la oficina del Registro Civil de la localidad de y reconoció voluntariamente como hija a la parte actora, tal como se encuentra acreditado en autos con el acta de nacimiento y copia del acta de reconocimiento respectivos. Por lo tanto la acción quedó vacía de contenido, tornándose abstracta. Por todo ello solicita, que al momento de sentenciar se tenga en cuenta su buena fe y colaboración, que se valore expresamente la conducta procesal positiva del demandado. Seguidamente niega existencia de daño moral y pérdida de chance en los siguientes términos: en primer lugar hace referencia al art. 587 del C.C. y agrega que en cuanto al factor de atribución el mismo es siempre subjetivo, a título de culpa o dolo. Que por lo tanto, para que se configure el demandado debe haber tenido conocimiento del nacimiento y de su paternidad. Que además corresponde valorar la actitud desplegada por la actora y su madre. Que en otras palabras, el progenitor será responsable si incumplió intencionalmente su deber jurídico, pero no si acredita que ignoraba la existencia del hijo, o que tenía otros fundamentos para descreer razonablemente de su paternidad, y que se hubiera mostrado dispuesto a realizar prueba biológica. Cita a Zannoni. Dice que en el caso de maras, el demandado contribuyó en todo momento a despejar las dudas existentes sobre la verdad biológica, prestándose a los pertinentes estudios de histocompatibilidad. Que a su vez, la accionante habla de los derechos del niño cuando tiene 39 años, los que en realidad fueron vulnerados por su propia madre al ocultarle la realidad biológica. Respecto a la pérdida de chance dice que la actora la fundamente en haberse frustrado la posibilidad de cursar una carrera universitaria, puntualmente abogacía, y para el cálculo de dicho rubro, parte de considerarse como una abogada de 12 años de ejercicio en la profesión. Pero según ella misma manifiesta, su madre le confesó quién era su padre un mes antes de cumplir sus 21 años, es decir que tenía edad suficiente, y estaba a tiempo de continuar con sus estudios, capacitarse, poder desarrollarse en la vida, pero sin embargo prefirió callar, por lo que es por su exclusiva culpa perder la chance de cursar estudios superiores. Solicita que ante el eventual caso de que los mismos se estimen, solicita se considere la incidencia que en el monto de los daños tuvo la demora en la iniciación de la presente acción. Agrega, que ambas contribuyeron a extender la magnitud del daño que se reclama. Que si no fuera por la cantidad de años transcurridos, de ninguna manera se podría haber arribado a la irracional y alocada suma pretendida. Cita jurisprudencia. Acto seguido, interpone excepción de pluspetición y sanción por inconducta procesal: expresa que se reclama el pago de una suma millonaria, ello amparado en el uso abusivo del beneficio de litigar sin gastos. Además agrega que la actora ha pedido sinnúmero de medidas cautelares, lo que ha sido advertido por el Tribunal (v. decreto de fecha 01/10/2019). Que ante tan desmesurado reclamo se solicita la aplicación a la accionante y a su letrado patrocinante de las sanciones previstas en el art. 83 del CPCC, ello fundamentado en que se ha incurrido en un exceso manifiesto en la defensa y en que la petición es excesiva y temeraria, todo con el objetivo de apropiarse de un patrimonio ajeno bajo un título falso o insuficiente. Hacer reserva del caso federal.
2) A ff. 22/25 obra el estudio genético de ADN. Abierta a prueba la causa a f. 114, se diligenció la que obra glosada en autos.
3) Corridos los traslados para alegar sobre el mérito de la causa, lo evacuó la actora por intermedio de su letrado apoderado Dr. Carena con fecha 07/04/2021, y el demandado con su letrado patrocinante Dr. Ortolani con fecha 27/04/2021.
4) Firme y consentido el decreto de autos de fecha 03/05/2022, abocado el suscripto con fecha 14/06/2022, queda la presente en estado de resolver.
Y CONSIDERANDO:
I) THEMA DECIDENDUM: La señora J. M. Z. DNI Nº … inicia demanda de daños y perjuicios por falta de reconocimiento filiatorio extramatrimonial tempestivo, en contra del Sr. R. A. C. DNI Nº …, por la suma de pesos veintidós millones veintitrés mil sesenta y dos con cincuenta y un centavos ($22.023.062,51), en concepto de daño moral ($1.000.000) y pérdida de chance ($21.023.062,51), todo ello con más intereses, gastos y costas, en los términos vertidos en la demanda obrante a f.f. 1/20, previamente trascriptos en los Vistos a los que remito en honor a la brevedad. Por su parte, el demandado Sr. R. A. C. niega los hechos en que se funda la demanda, y la configuración de los presupuestos fácticos y jurídicos del daño reclamado. Interpone excepción de pluspetición y solicita sanciones por inconducta procesal. Lo hace en los términos del escrito de f.f. 107/112, reproducidos en los Vistos, a los que nuevamente remito al mismo fin.
Así trabada la litis, debo decir que:
1) El reconocimiento voluntario de paternidad efectuado por el demandado de autos, por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la localidad de …, surge de la nota marginal: 2-19-3-1 de fecha 03/07/2019 inserta en el acta de nacimiento de la Sra. J. M. Z. incorporada a f. 27. 2) La cuestión filiatoria ha quedado resuelta mediante la Sentencia nº17 de fecha 10/05/2021, dictada por este Tribunal y en autos “Z., J. M. c/ C., R. A. ACCIONES DE FILIACIÓN – EXPTE Nº 8039338, mediante la cual, acontecido el reconocimiento por parte del progenitor -referido en el inciso anterior – ha tornado abstracta la cuestión filiatoria.
En consecuencia, la cuestión a resolver en la presente causa es determinar la procedencia -o no- de la indemnización reclamada por la actora, por los rubros daño moral y pérdida de chance, en virtud de la presunta ausencia de reconocimiento filiatorio extramatrimonial “tempestivo”.
II)-BREVE INTRODUCCIÓN: CONCEPTUAL Y NORMATIVA:
1) DERECHO A LA IDENTIDAD: Toda persona tiene el derecho humano sustancial a la identidad. Ese derecho es fundamental porque de él se deriva el modo de ser de la persona, sus características particulares y propias que la distinguen del resto y la hacen única e irrepetible. El ser humano tiene derecho natural a conocer quiénes son sus progenitores, padre y madre. No le basta con el conocimiento individual de la identidad filiatoria: tiene derecho a hacerla valer frente a sus parientes y a terceros, comprendiendo la sociedad misma, para todo lo cual es necesario que cuente con elementos probatorios que sean directa e inmediatamente funcionales. El ser «uno mismo» significa serlo aparentemente también en el conocimiento, en la opinión de otros; significa serlo también socialmente. El derecho a saber quiénes son los progenitores está consagrado en documentos internacionales incorporados a la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22. Lo está indirectamente en las referencias al nombre ya que un nombre supone, como regla, la determinación de la filiación. La mención directa y específica del derecho a la filiación, ingrediente de la identidad y acompañado por referencias al nombre, es aporte importantísimo de la Convención sobre los Derechos del Niño en sus arts. 7.1 y 8. El derecho a conocer quiénes son los progenitores integra el acervo de derechos de que la persona humana es titular desde su concepción y mientras dure su vida y, en algunos aspectos, se transmite a sus sucesores. (Confr. Mendez COSTA, M. Josefa: «Los principios jurídicos en las relaciones de familia», Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, Páginas 79 y ss). En numerosos fallos se ha consagrado el respeto al derecho a la identidad. Así se ha resuelto que: «es sabido que los padres tienen un conjunto de obligaciones para con sus hijos, entre las que se destacan como derechos de estos últimos, la personalidad jurídica, el derecho al nombre o el derecho a conocer su identidad biológica y donde el incumplimiento se convierte en un hecho generador de responsabilidad. Entre los derechos del niño conculcados con la falta de reconocimiento, pueden indicarse el derecho a la identidad -en su dimensión estática (origen y nombre) y en su dimensión dinámica (por la proyección social del niño)-, pues la fragmentación de su emplazamiento familiar le impide conocer su filiación biológica. Todo ello, sin contar la lesión a los sentimientos de un niño -que desde su nacimiento- se siente rechazado por su padre. (Confr. CULACIATI, Martín M.: «El daño moral ante la falta de reconocimiento voluntario del hijo», DJ, 13/01/2010, 53).
El derecho a la identidad penetra en lo existencial del ser humano y por ello se lo ha incorporado en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
En suma, no puede caber duda de que el nexo biológico implica responsabilidad jurídica, no obstante que el reconocimiento como acto jurídico familiar sea voluntario.
En efecto, el niño tiene un derecho constitucional y supranacional a tener una filiación -y para tenerla, debió haber sido reconocido-, toda vez que ese derecho, y el de conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, el derecho a la identidad individual y familiar y, subyacente a ellos y como principio fundamental, el interés superior del niño, se hallan consagrados en los arts. 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional sobre derechos humanos que integra el bloque de constitucionalidad argentino (cfr. art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)».
2. LEGITIMACIÓN: Trasladadas estas directivas generales al caso, lo primero que cabe abordar es la legitimación activa de la compareciente para reclamar esta indemnización. Al respecto, estimo que el reclamo inserto en una demanda de filiación es perfectamente aceptable y jurídicamente procedente, máxime habiendo la parte actora enunciado una situación subjetiva de la cual surge potencialmente la calidad de acreedor conforme lo establecido en la norma del art. 587 del CCyC, que dispone que: “El daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de este Código”. Acreditada la legitimación sustancial de la parte actora, lo que sigue es determinar la procedencia de los rubros reclamados, cuestión que debe analizarse sin prescindir de las reglas generales de la responsabilidad civil. Pues bien, frente a una demanda de responsabilidad civil debe verificase la configuración de los presupuestos del deber de reparar, los que se alzan como condiciones legales dirimentes para el nacimiento del crédito a ser resarcido.
3.- DERECHO APLICABLE y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Como cuestión previa, considero conveniente repasar el marco legal y teórico que rige el punto, puesto que estimo que el hacerlo redundará en un beneficio a la hora de explicar la suerte de la acción entablada en autos. En esta materia (responsabilidad civil) los elementos que condicionan el nacimiento del deber resarcitorio, y a los que se supedita el surgimiento del crédito de la víctima a ser resarcida, por regla, son cuatro: a) la antijuridicidad de la conducta lesiva; b) un factor de atribución contra el responsable; c) daño injusto, cierto y personal (actual o potencial); y d) relación de causalidad entre el perjuicio y el evento fuente de aquél. La ausencia de cualquiera de ellos impide, en principio, la configuración de responsabilidad y obsta la procedencia de la pretensión (cfr.: ORGAZ Alfredo -El daño resarcible- Edit. Lerner, Cba., año 1992, págs. 13 y ss.; BUSTAMANTE Alsina Jorge -Teoría de la Responsabilidad Civil- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 1997, pág. 107); desde la jurisprudencia.: cfr.: TSJ, -Sala Civil- Cba., Sent. 91 19/8/03, in re: “Almada Isidro c/ César Carrera y Otros – Ordinario Recurso Directo”). En este contexto, la falta de reconocimiento del hijo extramatrimonial genera el deber de indemnizar el daño causado (art. 19, CN.; 587, 1738 y correlativos del CCyC) porque el derecho a la identidad biológica y a un correcto emplazamiento filial abonan el deber de los progenitores de efectuar un oportuno reconocimiento. Así las cosas, cabe indagar si han sido cumplimentados los presupuestos condicionantes de esta acción. 1- Daño: Por aquello que: “… No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado…” (art. 1067, CC.), el eje del sistema de responsabilidad civil gira en torno a la existencia de un daño (injusto, cierto y personal), representado por el resultado de la lesión a un bien o un interés jurídico o no ilegítimo -arts. 1737/ 1739 y ss. del CCCN- (cfr.: ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -Actuaciones por daños- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2004, pág. 71). La falta de reconocimiento voluntario oportuno por parte del demandado del estado filial de su hijo, ha acarreado una situación anómala dentro del emplazamiento familiar que coloca a esa persona en una posición desventajosa desde el punto de vista individual y social. Se trata de un perjuicio de jaez moral, con afectación de los sentimientos de esa persona traducido en molestias e inconvenientes en su vida de relación propios de la situación (cfr.: AZPIRI Jorge O. -Juicios de Filiación y Patria Potestad- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2006, pág. 295). El carácter voluntario con que ha sido identificado el reconocimiento, no significa que el reconociente pueda optar en hacerlo o no conforme su libre albedrío, porque existe como contrapartida un derecho del hijo a obtener un emplazamiento familiar, lo que conlleva por tanto un deber de reconocerlo (arts. 7º y 8º, Convención sobre los derechos del Niño; art. 75, inc. 22, CN.). El hijo tiene el derecho de tener una filiación, y para ello necesita del reconocimiento del padre, pues la madre a tenor de lo dispuesto por la norma del art. 250, CC., no puede atribuirle la paternidad. Por su parte, surge indudablemente, conforme estipula la norma del art. 254, ibid., un derecho del hijo a ser inscripto reclamando su filiación, razón por la cual al no verificarse el cumplimiento acabado de tal obligación legal, quien le ha privado de tal derecho, debe luego necesariamente reparar las consecuencias civiles dañosas provocadas con su injustificada actitud antijurídica voluntaria de incumplimiento. La mera conducta antijurídica derivada de la falta de reconocimiento voluntario del estado filial temporáneamente, configura la violación al derecho a la identidad del hijo, a conocer su realidad biológica y a ser emplazado en el estado de tal (cfr.: MEDINA Graciela – Daños en el Derecho de Familia- Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, año 2002, págs. 151 y 152). En este marco, el daño moral derivado de la falta de reconocimiento voluntario del padre aparece configurado in re ipsa por esa mera negativa, porque este menoscabo se confunde con la existencia de la persona (art. 1075, CC.), al impedirse al hijo el ejercicio y goce de los derechos inherentes al estado de familia que le corresponde (cfr.: ZANNONI Eduardo A. -Derecho de familia. Tomo 2-, Edit. Astrea, Bs. As., año 2006, págs. 413 y ss.). No se trata, en cambio, del resarcimiento por las carencias afectivas frente a su progenitor, porque ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas; lo que aquí interesa resarcir, específicamente, es el daño que deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo, por no haber mediado reconocimiento voluntario. Incluir lo anterior significa confundir en el marco de la acción resarcitoria, el plano espiritual con el de las conductas que expresan en el ámbito familiar, desvinculación afectiva que el derecho ha previsto y para lo que ha establecido expresas consecuencias, ajenas a la responsabilidad civil. En otras palabras, lo que se indemniza son las aflicciones, sufrimientos o perturbaciones en los sentimientos que se derivan de la falta de conocimiento de la propia identidad y de no ser considerado en el ámbito de las relaciones humanas (v. gr.: en el colegio) como hijo de padre conocido, y todo aquello que es causa directa de la conducta omisiva, quedando fuera de su comprensión el desamor o carencia de afecto, en el que tanto puede incurrir un padre que no ha reconocido a su hijo como quien lo ha hecho, como también lo atinente a las necesidades materiales, que si hubiesen dado ocasión a gastos afrontados por la madre dan lugar a una acción de resarcimiento en tal sentido, o en su caso, a un reclamo por alimentos (cfr.: CNCiv. -Sala H- 30/3/1999, in re: «C.M.L. y otro c/ J. C. J.», fallo pub. en: JA, 2000-I-401). Acción por alimentos que, como se dijera, se halla expedita con la certeza de la filiación (reconocida judicialmente), pero que prestigiosa doctrina admite que puede entablarse (como alimentos provisorios) antes o durante la tramitación del juicio de reclamación de estado (cfr.: GROSMAN Cecilia -Acción alimentaria de los hijos extramatrimoniales no reconocidos o no declarados como tales- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 1969; en el mismo sentido: CNCiv. -Sala D- en fallos de 1978 (L.L., 1978-C-572 y L.L., 1979-A, 362); KEMELMAJER DE CARLUCCI Aida -Responsabilidad civil por falta de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial-, trab. pub. en: «Derecho de daños», Edit. La Rocca, Bs. As., año 1991, pág. 665). Por efecto de la falta de reconocimiento oportuno del estado filial, se gesta un sufrimiento espiritual que va más allá de la órbita de las sensaciones afectivas de la persona y dejará su huella marcada para su futuro, ocasionándole un padecimiento espiritual que se traduce en daño moral (cfr.: ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -Resarcimiento de daños. Daño a las Personas. Tomo II- Edit. Hammurabi, año 1996, pág. 563) porque toda persona necesita saber quién es su padre y su madre desde el momento mismo de su nacimiento, y la negativa del padre a reconocerlo voluntariamente, provocando la tramitación de un proceso filiatorio, resulta suficiente para ocasionarle al hijo daño moral, que no es necesario probar, y que según los principios de la lógica y de la experiencia que gobiernan el pensamiento de este judicante, le infieren que el daño existe por el mero hecho de la falta de reconocimiento 2.- Relación de causalidad: En este ámbito, la relación de causalidad está dada por el deber que tenía el demandado de reconocer al hijo, y la injusticia del desconocimiento del estado de familia, lo que se alza como causa adecuada (arts. 901/906 CC -arts. 1726/1727 CCCN) del daño moral configurado in re ipsa por el mero hecho de la falta de reconocimiento oportuno del estado filial del hijo. 3.- Antijuridicidad: Tal como ha sido previsto por la norma del art. 1066, CC.: «… Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente prohibido por leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que lo hubiese impuesto…», manda legal de la cual es dable apreciar que la antijuridicidad importa una contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad. Se trata de un juicio objetivo de desaprobación sobre ese hecho al cual se lo califica como ilícito (cfr.: ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -Actuaciones…- ob., cit., pág. 181). Tal temperamento se vio reflejado en la novel legislación privatista, el art. 1717 del CCCN, que expresamente reza: “ANTIJURIDICIDAD: Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada”. Ergo la antijuridicidad es un concepto unívoco, si una conducta es ilícita lo es para todo el ordenamiento, exista o no una reacción de éste en particular (Ossola Federico, “Responsabilidad Civil” Abeledo Perrot, pág. 59). En el marco de la responsabilidad civil, el daño es injusto y da nacimiento al deber de reparar cuando se viola el deber jurídico de no dañar: alterum nom laedere, o sea, cuando se causa un daño a otro sin que opere una causa que lo justifique. Todo hijo tiene el derecho a gozar del emplazamiento familiar que corresponda con su realidad biológica (arts. 7 y 8, Conv. sobre Derechos del Niño; art. 75, inc. 22, CN.); ergo, la omisión del reconocimiento voluntario (art. 944, CC.) constituye un obrar ilícito; una conducta antijurídica generadora de daño, cuando ha sido posible llevar a cabo ese acto de emplazamiento en el estado filial. Antijuridicidad de la conducta del demandado que surge desde el momento mismo en que existe un deber legal de reconocer a los hijos (art. 255, CC.). 4.- Factor de atribución: Pese a la presunción iure et de iure del daño, será preciso contar con los elementos probatorios necesarios a la hora de determinar el quantum del resarcimiento, ello sin perjuicio de observar que cuanto más grande sea el hijo, mayor será la indemnización, porque se presume que ha padecido por mayor tiempo el sufrimiento de no haber sido reconocido, sufrimiento que se ve reforzado por su inserción en la vida social y escolar (cfr. FAMA María V. – La filiación…-; ob., cit., pág. 767). En esta materia, la responsabilidad civil al padre por la falta de reconocimiento de su hijo descansa en un factor de atribución de jaez subjetivo comprensivo del dolo y de la culpa (acótese: no se trata de una responsabilidad objetiva) traducido en un reproche a la conciencia del autor (cfr.: MOSSET ITURRASPE Jorge -Los daños emergentes del divorcio- Trab. pub. en: LL 1983-C-348). Si la inacción del agente se traduce en una conducta deliberada a pesar de encontrarse en condiciones de producir el emplazamiento, lo dirimente para decidir la suerte del planteo es la prueba del conocimiento que tenía dicho progenitor de la existencia de su hijo; ergo, si no existe tal conocimiento de la situación de hecho que se le pretende endilgar, no es posible imputarle responsabilidad por la falta de reconocimiento voluntario. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando el padre que ha sido informado de la existencia del hijo tiene serias y fundadas razones para dudar de la paternidad que se le atribuye, y realiza diligentemente todas las pruebas necesarias para desentrañar la realidad de ese vínculo. Empero, en este caso debe alegarse y demostrarse que el comportamiento de la madre durante la época de la concepción no se ha limitado a mantener relaciones sexuales exclusivamente con el padre, lo que justifica incertidumbre acerca de la posible paternidad que se le atribuye. Como lo explica la doctrina a la que adhiero en este punto, si deducida la demanda de reclamación de la filiación, se probase que el demandado sabía positivamente que él era el padre y que se negó a reconocerlo espontáneamente, es indudable que el demandado es imputable de haber lesionado el derecho a la identidad de su hijo impidiéndole gozar del emplazamiento familiar que le correspondía durante todo el lapso anterior al reconocimiento o a la declaración judicial de filiación (cfr.: ZANNONI Eduardo A. – Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo- Trab. pub. en: LL 1990-A- 2; del mismo autor: -Derecho de Familia. Tomo 2- Edit. Astrea, Bs. As., año 2006, pág. 414).
Partiendo de estas premisas, cabe determinar cuáles serán entonces los elementos probatorios para acreditar el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, pues (como se dijo) no basta la mera ausencia de vínculo para generar el derecho a reclamar daños y perjuicios; contrariamente a ello, es necesario que esta ausencia responda a una omisión voluntaria del progenitor, pese a tener conocimiento de la existencia del hijo. Para llevar adelante tal cometido, cualquier medio de prueba resulta idóneo para ello.
III)-VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: Como cuestión previa también, cuadra poner de resalto que a tenor de lo establecido en el art. 327 del CPCC: “. los tribunales formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas para el fallo de la causa”. En consecuencia y como lo tiene dicho la doctrina: “El Código deja en claro que los tribunales no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino sólo de aquellas esenciales para resolver la causa” (Confr. Ferreyra de De la Rúa Angelina y González de la Vega de Opl Cristina, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley 8465, Tomo II, Buenos Aires, La Ley, 1999, Pág. 577). Por tal motivo, habiendo quedado circunscripta la cuestión a dirimir de acuerdo a lo establecido en los considerandos precedentes, luego de valorar toda la prueba producida en la causa, sólo me valdré de aquella que ha repercutido de manera dirimente en mi ánimo y que entiendo decisiva para sentenciar como lo hago, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica racional.
HECHOS CONTROVERTIDOS Y NO CONTROVERTIDOS: A tenor de las manifestaciones vertidas por las partes en sus escritos de demanda y contestación de demanda, como asimismo de las constancias obrantes en los autos caratulados: “Z., J, M. c/ C., R. A. – ACCIONES DE FILIACIÓN – EXPTE Nº…, tengo que mediante Sentencia nº17 de fecha 10/05/2021, dictada por este Tribunal, ha quedado resuelta la cuestión filiatoria declarándose abstracta por el reconocimiento formulado por el progenitor -el 30/05/2019- …, luego de notificado de la demanda de filiación, y con motivo del resultado de la prueba genética de ADN, la que determinó que el Sr. R. A. C. es el progenitor de la Sra. J. M. Z.
Así las cosas, no se encuentra controvertida la paternidad del demandado pero sí se discute si el progenitor conocía o no de la existencia del embarazo o bien del nacimiento, y la certeza o al menos duda de la posibilidad de ser el padre de la reclamante. Por un lado, la actora afirma que el Sr. R. A. C. siempre supo que era su padre y se negó desde un primer momento a reconocerla como tal. Enfatiza en que ante la noticia del embarazo de su madre, su progenitor decidió alejarse de ella, pese a que ella intentó que reconociera al bebe que llevaba en su vientre. Como contrapartida, el demandado alega que recién tomó conocimiento de la supuesta paternidad el día 5 de abril de 2019 con la notificación de la demanda de filiación, y que en su primer oportunidad procesal dejó en claro su voluntad de no evadir ni entorpecer la causa, sometiéndose a la prueba genética y posteriormente con el reconocimiento voluntario por ante el Registro Civil.
Ahora bien, corresponde desentrañar esta cuestión, para lo cual tengo en cuenta que en materia de derecho de familia, cuando se trata de un reconocimiento tardío y más precisamente lo que se peticiona es el daño moral, se deberá considerar la conducta adoptada por el demandado. Para ello, se deberán conjugar varias cuestiones atiente a la prueba. Cierta prueba puede ser muy concreta, o bien puede surgir, como ocurre de la prueba testimonial, indicios que hacen presumir al juez lo que se obtiene de ellos. Nuestro Cimero Tribunal tiene dicho que: “Los hechos indiciarios sirven de fuente a las presunciones que el juez obtiene de ellos. Los indicios son considerados como la causa y la presunción como el efecto que de aquéllos deduce el juez” (TSJ de Córdoba, Sent. Nº 20, 19-04-2006, “M. B. D. V c/ E. P. B. Filiación. Recurso de casación e inconstitucionalidad”, Actualidad Jurídica de Córdoba, Familia y minoridad, vol. 26, p. 2727). Otro principio, es el de las cargas dinámicas; al respecto sostiene Kemelmajer de Carlucci “…en ciertas causas desaparecen los principios rigurosos de la carga de la prueba, pues todos tienen que probar, consagrándose el principio de las cargas probatorias dinámicas que impone la carga a quien está en mejores condiciones de hacerlo” (Kemelmajer de Carlucci, A, Principios Procesales y tribunales de familia, en J. A. del 20/03/93, p. 16/17). Este principio se encuentra consagrado hoy expresamente en el art. 710 del CCCN el que dispone que: “Prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar”.
Dicho ello, en primer lugar procedo al análisis del material probatorio traído por actora. A saber, documental: imagen satelital obtenida del Googlemaps de la localidad de (v. f. 36 de autos), mediante la cual la actora intenta demostrar la comunidad pequeña donde ocurrieron los hechos, y que en el año 1980/81 (tiempos de la concepción y embarazo) la población de … ascendía a 5.141 personas, conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1.980, informe expedido por la Oficina de trabajos especiales del Indec (v. ff. 166/175).
Testimoniales: A)- de B., J. P. (obrante a fs. 188 del cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805) preguntada sobre “… si conoce quién es el padre de J. M. Z. …” respondió que “… conoce que el padre de J. M. Z. es C. desde el día que nació J. M. Z. Dice que lo sabe por lamamá de J. M. Z. trabajó con ella muchos años y le dijo que el día que naciera J. M. Z. ella le diría quien es el padre. Dice que ella fue a conocerla a J. M. Z. cuando nació y que allí H. E. Z. le dijo que R. A. C. era el padre y tomo ellaesa afirmación…”. Preguntada “…Para que indique el testigo, dando razón de sus dichos, si conoce a la madre de J. M. Z. …” respondió “… que sí, que trabajó con ella muchos años en la confitería del Club …, y que también fueron compañeras de trabajo en la de M. y C. Dijo que esa era la principal librería de …, que había dos o tres …”. En el interrogatorio el apoderado del demandado le preguntó quiénes eran los dueños de la librería donde trabajo con la mamá de J. M. Z., a lo que respondió “… que era A. M. que es fallecido y H. C. que es fallecido. Que eran losmismos dueños de la confitería …”. Añadió también que: “…R. A. C. era sobrino de H. C. …”.- B)- de M. O. Q. (obrante a f. 192 del cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805). Así, preguntada sobre “… si conoce quién es el padre de J. M. Z. …” respondió que “… siempre se comentó en que el papa era el SR. R. A. C. desde el momento que H. E. Z. quedó embarazada. Dice que ella piensa que sí, que es la nena de R. A. C. …”. Preguntada desde cuando conoce quién es el padre de J. M. Z. respondió que “… desde que estaba embarazada …”. En el interrogatorio el apoderado del demandado le preguntó dónde vivió la testigo, a lo que respondió “… que vivió siempre acá…”. Preguntada sobre si sabe dónde trabajo la mamá de J. M. Z. dijo “… que la conoció en el CLUB … y también trabajo en la …”. C)- de M. L. V. (obrante a f. 194 del cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805).- En efecto, preguntada sobre “… si conoce quién es el padre de J. M. Z. …” respondió que “… el comentario en … fue siempre que era R. A. C., pero era comentario. Dijo que no se consta que así lo sea, pero que agrega “que prueba puede tener ella”. …”. Preguntada desde cuando conoce quién es el padre de J. M. Z. respondió que “… siempre se dijo desde que estaba embarazada H. E. Z., que el padre de J. M. Z. era R. A. C. …”. Preguntada sobre si sabe dónde trabajo la mamá de J. M. Z. dijo “… que en la época que quedó embarazada de J. M. Z. trabajó en la confitería …, y que sus dueños eran A. M. y H. C. …”. En la misma audiencia, preguntada por el apoderado del demandado sobre si sabía si la mamá de J. M. Z. tenía una relación sentimental con el Sr. R. A. C. expresó que “… si, que se lo dijo H. E. Z. …”, preguntada sobre quién decía que R. A. C. era el padre, respondió que “… era un chisme del pueblo y que en hay y había chismes …”.- D)- de M. F. L. (obrante a f.196 del cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805.- En efecto, preguntado sobre “… si conoce quién es el padre de J. M. Z. …” respondió que “… ahora que se comprobó que sí, que es R. A. C. Dijo que antes se sostenía que era R. A. C. y que ahora se comprobó que era la realidad. Dice que eso se sostenía en el grupo familiar, se hablaba de eso …”. Preguntado desde cuando conoce quién es el padre de J. M. Z. respondió que “… después que se dijo el resultado del ADN ahí se comprobó, pero que la suposición es de mucho anterior, desde que J. M. Z. era chiquita que esta con la madre sola y la familia se comentaba quien era el padre …”. Preguntado por el apoderado del demandado Dr. GIGENA “… para que diga si sabe si la mama de J. M. Z. y el Sr. R. A. C. tuvieron una relación sentimental …” dijo “… que no sabe que no los vio nunca, pero que es lo que se comentaba en el pueblo, en MOTE MAIZ. Dice que todo el mundo en … lo comentaba. Que también todo el mundo comento en que R. A. C. era el padre de J. M. Z….”.
Asimismo, valoro la declaración de: E)- L. E. C. (hijo del demandado y hermano biológico de la actora) -agregada mediante presentación digital el día 29/10/2020 en el cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805- en la que reconoció de manera expresa que aún antes del inicio de la acción de filiación, su padre (el accionado) en el mes de Abril de 2019 fue citado por el abogado GUSTAVO DELSOGLIO a una reunión con el abogado CARENA “… para ver de tratar de solucionar el problema de reconocimiento de J. M. Z. y quisieron arreglar un monto para no empezar el juicio…”. Al ser preguntado desde cuando conocía a la Sra. J. M. Z. expresó que “… somos diez personas en el pueblo, que la conoce pero que no recuerda la fecha puntualmente…”.
De la Informativa incorporada en autos surge que: el accionado es socio del CLUB ATLETICO … Y … MUTUAL SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL.
De la prueba analizada hasta aquí, tengo por cierto que la localidad donde los hechos acaecieron, esto es …, es una pequeña población del interior provincial, y que precisamente en el año 1980/81 contaba con 5.141 habitantes. Así, de este dato objetivo y aportado por la actora, me permite concluir lo que es -de público y notorio conocimiento- que allí todos sus habitantes se conocen y que las noticias que circulan – en su mayoría- son adquiridas por todos. Por otro costado, doy por cierto el conocimiento generalizado de que el padre de J. M. Z. es el demandado R. A. C. desde siempre en la comunidad. Asimismo, no debe pasar desapercibido que los lugares en donde trabajo la madre de J. M. Z. – esto es Club …, en el que el progenitor era socio (lo que no es un dato menor), y en la de M. y C., señalada como la principal librería de …, y que el Sr. R. A. C. era sobrino de uno de los dueños (Sr. H. C.).-
Todo ello, me permite inferir que el progenitor Sr. R. A. C. tuvo conocimiento de su paternidad en relación a la Sra. J. M. Z., desde tiempos de su concepción.
Y reforzando dicha valoración, no puedo prescindir de que en la Sentencia Nº 17 de fecha 10/05/2021 dictada por este Tribunal se dispuso costas al accionado, en los siguientes términos:“…cuando un hombre sabe que hay un niño cuya paternidad se le atribuye debe reconocerlo y sin duda, debe igualmente desplegar la actividad necesaria para comprobar la verdad de los hechos pues su mera abstención, su inactividad desidiosa a la espera de una demanda judicial ha de ser considerada causa adecuada de litigio en su contra y ameritará la imposición de costas más allá de su allanamiento oportuno. En este sentido, cabe destacar la falta de negación del demandado de haber mantenido relaciones sexuales con la actora, conforme surge de su escrito de contestación de demanda. Así, es claro que el demandado pudo representarse la posibilidad de su paternidad y por lo tanto su omisión, y/ o actitud remisa importó claramente una imposición a la actora de tener que acudir al reconocimiento extrajudicial y entablar la presente acción. Asimismo, valoro que el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta la realización de la prueba de ADN, fue aproximadamente de dos meses. Por tales razones, considero justo y equitativo imponer las costas al demandado vencido …”.- Si bien la sentencia referida fue apelada por el progenitor, y luego desistió de dicho recurso, la misma se encuentra firme y consentida.- Por lo tanto, refuerza la conclusión arribada, en cuanto a que habiendo el progenitor reconocido tener – aunque sea una sola vez (sic) – una relación íntima con la madre de la actora- pudo bien representársele la posibilidad de su paternidad. Reitero, la pequeña población donde acaecieron los hechos, los lugares de trabajo de la madre de la actora -los que no eran ajenos al demandado – y con más razón habiendo el progenitor reconocido encuentro sexual con la Sra. H. E. Z., no puedo sino concluir y sin duda alguna que el Sr. R. A. C. conocía de su paternidad desde los tiempos de la concepción de la Sra. J. M. Z. Y así lo determino.
IV) Ahora bien, corresponde analizar los rubros pretendidos:
Rubros reclamados:
a)- Daño Moral:
Introducción:
El principio medular y piedra axial del derecho de daños se encuentra condensado en el deber genérico de no dañar a otro (arg. Art. 19 C. Nac.). Su luz ilumina tanto la prevención como la reparación del daño, por el primero toda persona tiene el deber de evitar causar un daño no justificado y por el segundo toda persona tiene el deber de reparar el daño causado. Por su parte, el derecho de familia/s esta imbuido por los principios de igualdad, libertad, solidaridad, responsabilidad y de interés superior del menor Interpretando coherentemente el principio de no dañar, con las funciones de la responsabilidad civil y los principios del derecho de familia, debemos concluir que el actuar dañoso dentro de las especiales relaciones familiares obliga a la reparación del daño causado. Es que las relaciones familiares tienen un especial contenido solidario y es en el ámbito familiar donde el individuo se puede desarrollar y al mismo tiempo es en ese ámbito íntimo donde más se puede dañar al otro, es por eso que no puede quedar sin indemnizar los daños causados por quien tenía la obligación de ayudar a desarrollar al otro y en su lugar produce un daño cuya gravedad debe ser apreciada justamente por haber sido provocada en el entorno familiar. Es importante tener en cuenta, asimismo, el interés superior del niño o de la niña, concepto marco reconocido junto a un amplio y vasto abanico de derechos fundamentales destinados al universo infancia en la Convención de los Derechos del Niño. (Confr. Medina Graciela Daños en el derecho de familia en el Código Civil y Comercial», Publicado en: CyS2015-IV, 287, Cita Online: AR/DOC/774/2015).El daño moral ocasionado por la falta de reconocimiento paterno: resulta harto difundida la postura doctrinaria según la cual, el daño que nos ocupa debe presumirse, por cuanto tal conducta omisiva lesiona uno de los más profundos intereses extrapatrimoniales del ser humano, que tiene rango de atributo de la personalidad cual es el derecho de la propia identidad sumado a que durante ese lapso el hijo se ve impedido de ejercer los derechos inherentes a ese estado (Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 3º Nominación de Villa María. Provincia de Córdoba, Sent. Nº 64, 24/04/03, “N.N. c/ A.A.- Filiación”, Actualidad Jurídica de Córdoba- Familia y Minoridad, Vol. 2, p. 109). Existe consenso en cuanto a que lo que se indemniza son las aflicciones, sufrimientos o perturbaciones en los sentimientos que se derivan de la falta de conocimiento de la propia identidad, como así también no ser considerado en el ámbito de las relaciones humanas (ej. colegio, actividades extra colegio, etc.) como hijo de padre conocido. El daño moral es caracterizado como una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial; una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (cfr.: PIZARRO Ramón D. -Daño moral- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 1996, pág. 47). Del concepto expuesto es dable colegir que, no es posible producir prueba directa sobre el menoscabo padecido porque la índole espiritual y subjetiva del perjuicio no es susceptible de tal acreditación. Por ello, se deben apreciar las circunstancias del hecho y de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo (cfr.: BUSTAMANTE Alsina Jorge -Equitativa valuación del daño moral no mensurable- Trab. pub. en: LL, 1990A, pág. 655). Así pues, a partir de una lesión puede inferirse la existencia del daño moral, para lo cual basta la acreditación del hecho lesivo y la legitimación activa del accionante para dirimir su existencia.
En fin, y en un todo de acuerdo con lo analizado en el apartado anterior, cabe tener por acreditado “in re ipsa” el daño moral por el mero hecho de la falta de reconocimiento voluntario y oportuno de parte del demandado con relación a su hija extramatrimonial. El progenitor tenía el deber de reconocer a la hija, y la injusticia del desconocimiento del estado de familia, se alza como causa adecuada del daño moral. En este caso donde el daño producido a la actora ha quedado acreditado, no mediando ninguna causa de justificación, hace que la conducta del sindicado como responsables del daño deba reputarse antijurídica. Como lo explica la doctrina a la que adhiero en este punto, si deducida la demanda de reclamación de la filiación, se probase que el demandado sabía positivamente que él era el padre y que se negó a reconocerlo espontáneamente, es indudable que el demandado es imputable de haber lesionado el derecho a la identidad de su hijo impidiéndole gozar del emplazamiento familiar que le correspondía durante todo el lapso anterior al reconocimiento o a la declaración judicial de filiación (cfr.: ZANNONI Eduardo A. – Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo- Trab. pub. en: LL 1990-A- 2; del mismo autor: – Derecho de Familia. Tomo 2- Edit. Astrea, Bs. As., año 2006, pág. 414).
Por consiguiente, si bien el progenitor tuvo un comportamiento positivo y de colaboración el juicio de filiación, no solo debe ponderarse la conducta posterior al proceso, sino fundamentalmente la conducta anterior al proceso — pues ambas constituyen un fuerte indicio que, valorado en el contexto del resto de la prueba producida, constituye un dato elemental para hacer efectiva la imputación subjetiva al sindicado como autor del daño derivado de la falta de reconocimiento tempestivo del hijo/a.
Según el expediente de filiación, como ya lo he mencionado el demandado se sometió a la prueba genética de ADN y posteriormente realizó el trámite del reconocimiento, pero su reconocimiento voluntario «no lo exime respecto de su responsabilidad por los daños provocados en su propia hija” durante casi más de veinte años. La conducta omisiva o retardataria del reconocimiento de hijo extramatrimonial constituye una conducta antijurídica y resulta evidente que los daños generados por la ausencia de filiación paterna son consecuencia directa de esa omisión o retardo. En este sentido, y como ya lo he determinado, para que pueda endilgársele dolo o culpa en la falta de reconocimiento (otro de los requisitos para responder por el daño), «es indispensable que el progenitor conozca que es padre, o que se le atribuya paternidad». Esto determina que el progenitor será responsable si incumplió intencionalmente con su deber jurídico. Ahora bien, dado el supuesto de autos, merece aclararse que, si bien el progenitor actuó voluntariamente (prueba genética, reconocimiento), ello aconteció después que la actora debiera recurrir a los estrados del tribunal, iniciando un proceso judicial en su contra. Cabe agregar, respecto al argumento defensivo enarbolado por el Sr. R. A. C., respecto a la demora de la madre en el ejercicio de la acción de filiación como representante legal de la menor, que ello en modo alguno conspira con la procedencia de esta pretensión indemnizatoria y no podría -en ningún caso- eximir de responsabilidad al padre, ni siquiera en forma parcial. Ha de verse que el daño a resarcir le resulta achacable a la omisión reprochable del Sr. R. A. C. en el reconocimiento de la filiación extramatrimonial de su hija y no en la conducta de su progenitora por no efectuar el reclamo judicial en un tiempo anterior. Solari, sostiene: «la demora en el inicio de la acción de filiación, por parte de la progenitora, no ha de incidir en la determinación del monto a resarcirse. (.) no es la conducta de la madre la que se está juzgando en tales situaciones, sino la del padre que no ha reconocido voluntariamente su paternidad. Es absurdo pretender que quien ha reconocido la maternidad, se halla obligada a instar la acción contra aquél que ha sido renuente en el reconocimiento. …, la madre no está obligada a iniciar la respectiva acción de filiación, sino que ello es una facultad conferida por el ordenamiento jurídico. El ejercicio o no de la acción queda reducida al ámbito de su derecho a la intimidad» (Confr. Derecho de las Familias», Ed. La Ley, año 2017).
En conclusión, y como lo he abordado, el derecho a la identidad del hijo o de la hija es un derecho supranacional que se encuentra avasallado por la falta de reconocimiento tempestivo de la paternidad. Por ello, adelantando opinión expreso que el rubro deberá ser admitido.
Valoración probatoria del daño moral: Pese a la presunción iure et de iure del daño, será preciso contar con los elementos probatorios necesarios a la hora de determinar el quantum del resarcimiento, ello sin perjuicio de observar que cuanto más grande sea el hijo, mayor será la indemnización, porque se presume que ha padecido por mayor tiempo el sufrimiento de no haber sido reconocido, sufrimiento que se ve reforzado por su inserción en la vida social, escolar, laboral, etc. (cfr.. FAMA María V. – La filiación-; ob., cit., pág. 767). Así es entendido el daño moral, como una afectación al derecho a la identidad personal, al nombre, a la verdad y al correcto emplazamiento filial de la persona, lo que ocasiona un dolor y sufrimiento que debe ser resarcido, por su proyección tanto en la esfera individual como en la social.
Una cosa es el derecho que le asiste a la actora a la indemnización del daño moral derivado de la falta de reconocimiento voluntario por parte del padre, y otra es determinar la justa y equitativa cuantificación de ese daño moral, lo que resulta labor harto dificultosa para los magistrados, porque evaluarlo significa medir el sufrimiento humano, lo que no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente. Por ello, cada juzgador pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño. No obstante ello, considero apropiado la remisión a la práctica judicial como parámetro orientador para la fijación del daño moral, lo que goza de amplio respaldo doctrinal como modo de fijar pautas flexibles con cierto grado de uniformidad que permitan alcanzar el objetivo de seguridad, predictibilidad y tratamiento equitativo para casos similares (cfr.: Pizarro Ramón D. -Daño moral- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 1996, pág. 351/352; en el mismo sentido: Peyrano Jorge W. De la tarifación judicial del daño moral Trab. pub. en: JA. 931, pág. 880). En este contexto, se analizará la cuestión integralmente atendiendo al principio de la individualización del daño, o sea, en un todo de acuerdo con aspectos tales como: la edad de la actora; el plazo transcurrido en la negativa paterna; la actitud del padre en el proceso; el daño psicológico producido; la situación social de las partes; los daños derivados de ser hijo de madre soltera (sello de la ilegitimidad, desventaja frente a los compañeros del colegio), lesión de los sentimientos de un menor que se siente rechazado por su padre al no reconocerlo legalmente; (cfr.: SCJ de Mza., 14/6/06, in re: “O., N. v. R. E. R.”).
A mi juicio, los elementos dirimentes para la determinación del monto definitivo de este capítulo indemnizatorio, son los siguientes:
a) La edad del hijo a la fecha de la promoción de la demanda. En este caso, la demandante ya había alcanzado los 38 años de edad, por lo que el padecimiento espiritual efectivamente sufrido, lo ha sido por un período extenso de tiempo.
b) La conducta adoptada por el demandado, quien luego de conocer todo ese tiempo la existencia de su hija no la ha reconocido tempestivamente.
c) Pericial psicológica de la actora: agregada a ff. 256/257 (cuaderno prueba actora), confeccionada por la perito Oficial MARIA MARTA BARETTA con fecha 04/10/2020, de la que surgen las siguientes conclusiones:
Primer punto: Determinar si J. M. Z. padece o ha padecido alguna patología de tipo psicológico o perturbación emocional. Respuesta: “En base a los resultados obtenidos en los test aplicados encuentro en la peritada indicadores que coinciden con lo que se describe según el Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales como un Trastorno Depresivo Mayor: Estos indicadores son los siguientes: • Estado de ánimo deprimido gran parte del día, en casi todos los días. •Disminución del interés por las actividades que solían generar dicha emoción, durante casi todo el día, la mayor parte de los días. •Alteraciones en los hábitos del sueño, como insomnio o hipersomnia, casi todos los días • La persona se siente fatigada y/o con falta de energía, casi todos los días. •Aparecen sentimientos de culpabilidad y de inutilidad excesivos. • Dificultad para mantener la concentración o para tomar decisiones. …”.
Segundo punto: En caso afirmativo, se indique desde cuándo está presente la afección. Respuesta: “En base a los relatos de la peritada se observa que para ella nunca fue fácil ser hija de madre soltera, los actos escolares sin papá, el día del padre entre tantos otros hechos que ocurrieron 1. 1. en su vida, aunque mientras vivía su abuelo materno algunos de esos episodios sociales se hacían más llevaderos dado que era él quien suplía ese lugar. De alguna manera el vacío no era tan grande. Desde hace 1 año ½, a partir del ADN positivo la situación se volvió más compleja, según sus dichos “soy la mala de la película”. Se siente señala socialmente. Al remitirme a los datos aportados por los test se observa una personalidad frágil, angustiada, en peligro de desmoronamiento, donde siente que sus metas son inalcanzables, con sentimientos de rechazo, inadaptación e inseguridad emocional. En definitiva, la peritada reconoce síntomas de angustia y depresión desde hace 1 año ½ pero en sus test observo que sus características de personalidad son con base depresiva desde la conformación de la misma. …”.
Tercer punto: Determinar si existe nexo causal entre la falta de reconocimiento de su padre biológico luego de 38 años y su situación actual. Respuesta: “Si, existe un nexo causal entre la falta de reconocimiento de su padre biológico luego de 38 años y su situación actual dado que como se relata en el punto anterior su conformación de la personalidad se hace sobre una base de inseguridad emocional, con sentimiento de rechazo e inadaptación, reticencia a establecer contactos con el ambiente, alejamiento en el intercambio interpersonal y una inhibición de la capacidad de relación social; estas características se acentúan cuando este ADN confirma quien es su papá biológico. …”.
Cuarto punto: Indicar si la situación de falta de reconocimiento de su padre biológico ha condicionado su vida de relación con hijos, madre, pareja, lo social, etc; y de qué manera. Respuesta: “La falta de reconocimiento de su padre biológico ha condicionado su vida de relación con hijos, madre, pareja y lo social. Como bien se explica en el punto 1 de este informe, su abuelo materno muchas veces participó en su vida como casi un padre, podría suplir algunas carencias pero el hecho que su mama estuviera como única jefa de hogar hacia que J. M. Z. tuviera que ser responsable de tareas del hogar en lugar de disfrutar su infancia, entre otras cosas. Por otro lado, en la conformación de su psiquis observamos que para J. M. Z. los vínculos sociales son malos, se siente rechazada, inadaptada, sus deseos son inalcanzables, hay inseguridad en su vida emocional. Si tomamos el Principio VI de la Declaración de Derechos del niño en uno de sus párrafos nos dice: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”… 1. 1. 1. Es por ello que observamos en la peritada que la ausencia de la figura paterna ha generado un deterioro en la conformación de su psiquismo, y que por consecuencia J. M. Z. es una persona insegura, inestable, y con tendencia a la depresión. En consecuencia, una persona que ha conformado su psiquis en ausencia de uno de sus padres, aprenderá el sentimiento de rechazo, de desprecio, del temor a establecer vínculos porque en definitiva para esa psiquis el otro es rechazo. Entonces teniendo en cuenta lo aquí expuesto, la falta de reconocimiento de su padre biológico ha condicionado su vida de relación con sus hijos, madre, pareja y lo social. Respecto a este último ítem, lo social se ha visto afectado cuando era niña por ser mamá de madre soltera y en este momento por haber pedido que su papa la reconozca….”.
Cuarto punto: Establecer si a raíz de la falta de reconocimiento de su padre biológico existe la producción de daño psicológico. Respuesta: “Como se relata en el punto anterior, todo ser humano debe crecer al amparo y responsabilidad de sus padres. Más allá que su abuelo materno pudo haber participado de actividades que le correspondían a su padre biológico, supliendo esa ausencia; nadie puede reemplazar esa figura en la conformación de la psiquis. …”
Quinto punto: Establecer cuáles fueron las causas por las que J. M. Z. a sus 38 años inicia la acción de reconocimiento paterno. Respuesta: “J. M. Z. decide comenzar con la acción de reconocimiento paterno luego de esperar a lo largo de 3 años ½ que su padre le prometía que se iban a juntar a charlar fuera de … porque quería cuidar a su actual familia.”
Sexto punto: Establecer si la falta de reconocimiento paterno ha instaurado en J. M. Z. la sensación de abandono, y en su caso describa cómo la vivió y cómo la vive en la actualidad. Respuesta: “… La falta de reconocimiento paterno ha instaurado en J. M. Z. la sensación de abandono, ese sentimiento de abandono lo tuvo cuando fue chica y actualmente, sumado al sentimiento de inseguridad, temor a la disgregación y pérdida de control, excesiva intromisión, necesidad de aislamiento, dificultad en el contacto social por un sentimiento de vergüenza social…”.-
A f.f. 265/268 obra el informe psicológico elaborado por la perito de control Lic. AGOSTINA BRASCA M.P. Nº 9185, en el que obran las siguientes manifestaciones de la actora: “… Si yo hubiese tenido la ayuda de mi papá, no hubiese tenido que pasar por un montón de situaciones… mi mamá tenía que trabajar, yo tenía que volver del colegio e ir a cuidar a mi abuelo que tenía Demencia, en ese monto no entendía… mis amigas se iban a jugar y yo tenía que ir corriendo a casa a hacer esas cosas, sin duda, si hubiese tenido a mi papa mi historia hubiese sido diferente …”. “… Todo el mundo me decía sos igual a tu padre, tenes el mismo carácter que tu padre y yo no tenía idea quien era, mi mamá nunca me negó decirme quien era solo esperaba que yo preguntara pero no me animaba, sentía miedo de saber…” . De las conclusiones de la perito de control tengo en cuenta las siguientes: “… A los 26 años cuando la Sra. J. M. Z. tiene a su primer Hijo, debe comenzar tratamiento psicológico y psicofarmacológico. Se puede inferir, que a partir del nacimiento de su hijo se resignifican aspectos traumáticos de su infancia …” “… Asimismo se considera que los rasgos de personalidad de la Sra. J. M. Z. … son consecuencia de la sensación de NO Derecho a saber su Identidad, de lo no dicho …”. “… La periciada conoce quien es su padre a los 21 años cuando toma la decisión de preguntárselo a su madre … sin embargo, ante la sensación de rechazo de no haber sido buscada por el mismo decide no mantener contacto hasta el año 2013 cuando él mismo se presenta en su trabajo generando ilusiones de que podía llegar a conformase algún vínculo – manteniendo incluso conversaciones – desmoronándose por completo cuando este no accede a reconocerse como padre; debiendo realizar la solicitud de ADN de manera judicial, lo cual genera en la Sra. J. M. Z. una desbordante sensación de culpa y aumenta su angustia de no reconocimiento …” “…Se puede observar que la falta de reconocimiento de este padre influyó de diversas maneras en su pareja y amistades, tendiendo a generar vínculos lábiles, basados en la desconfianza, en la sensación continúa de rechazo y minusvalía …” “..Luego del nacimiento de su primer hijo J. M. Z. debe buscar ayuda psicológica y psiquiátrica dado el miedo que le generaba que su hijo repita su historia de carencias económicas y emocionales; proyección que realiza hasta el día de hoy la desestabiliza psíquicamente …” “… Se debe tener en cuenta que si bien la Sra. J. M. Z. reconoce a su abuelo como una figura paterna sus primeros 12 años de vida (hasta que el mismo fallece), se puede hipotetizar que es una figura fallida dado que el mismo padecía -como ya se mencionó- de Demencia Senil, no pudiendo cumplir con el Rol paterno como es esperable sino más bien fue J. M. Z. quien debió cuidar de él a muy temprana edad. …”. “… Se puede inferir que existe otro nexo causar por el cual la Sra. J. M. Z. logra finalmente después de 38 años solicitar el reconocimiento de su padre biológico además del planteado por la Lic. Baretta, teniendo en cuenta que la madre de la periciada padece de Demencia Senil. Misma enfermedad que su abuelo-, sintiéndose esta nuevamente desvalida y desprotegida, sin una figura paterna que la contenga, buscando refugio en su progenitor, fantasía que la sostiene psíquicamente y la protege del desmoronamiento total …” Por último, la perito de control concluye “… La periciada no solo sintió el abandono de su padre a temprana edad, siendo más intenso en la adolescencia – como es esperable- y adultez sino también la segregación de una sociedad que la estigmatizo y rechazo desde su infancia hasta la actualidad…”.
d) Contexto geográfico – social: no se puede soslayar del lugar donde acontecieron los hechos, esto es en una pequeña localidad llamada …, ubicada en el interior provincial, y que conforme a la prueba aportada en autos – f. 36 y 167- en el año 1.980/81 contaba con alrededor de 5.141, con más las declaraciones al respecto de los testigos a los que me remito, de lo que se concluye que se trata de una pequeña comunidad, lo que hace presumir que la mayoría de las personas se conocen, como asimismo -como ya lo he expresado- que hay una mayor y facilidad difusión de la información.
Cuantificación del daño moral: Ahora bien, doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener que para la cuantificación del daño moral se tendrán en cuenta las circunstancias del caso concreto. El juez debe analizar los perjuicios sufridos por el hijo como consecuencia de la falta de reconocimiento, en relación con la conducta del responsable (dolo y/o culpa). También se considera el tiempo transcurrido desde el nacimiento, por la simple razón que el daño será mayor en la medida de que el hijo/a sume años de vida sin contar con un emplazamiento completo (CCCFam. CAdm. de la Cuarta Circunscripción Judicial, Ciudad de Villa María, 16-9-2015, “M.F.I c/ C.E.A. Ordianario Filiación” expte. Nº 330412, Sent. 30). Los parámetros que tomaré en cuenta a los fines de cuantificar el daño son: a) Trastorno depresivo mayor que según el informe pericial es consecuencia del no reconocimiento (concluye la perito diciendo: “En base a los resultados obtenidos encuentro en la peritada…un trastorno depresivo mayor. La falta de reconocimiento paterno ha instaurado en J. M. Z….la sensación de abandono, ese sentimiento de abandono lo tuvo cuando fue chica y actualmente, sumado al sentimiento de inseguridad, temor a la disgregación, y pérdida de control excesiva necesidad de aislamiento, dificultad en el contacto social, por un sentimiento de vergüenza social”. Como se mencionó a lo largo del informe la ausencia paterna deja una marca dolorosa, un vacío emocional que afecta a J. M. Z. y que llevará por toda su vida. b) la dificultad que presumo, tanto por sus dichos como por el resultado de la pericia, le acarreó para la vida de la actora la situación de ver afectado su derecho a la identidad, lo que debe haber tenido implicancia en sus actividades de la vida cotidiana, sociales, de esparcimiento, etc. Las reglas de la experiencia me indican que sus actividades deben haber visto disminuidas considerablemente. c) En relación con el anterior, no deben soslayarse las angustiosas situaciones que en su vida cotidiana debió sobrellevar frente a la sociedad, debiendo enfrentar preguntas referidas a: si tenía papá, o quien era su padre, porque no la acompañaba ni la visitaba, etc.; d) la edad al momento del hecho dañoso y el tiempo que transcurrió hasta el reconocimiento, viéndose inmersa en una mirada social donde ya era consciente de lo que ocurría en la fecha que especifiqué como producción del daño; e) la angustia y el estrés post traumático sufrido producto de la falta de reconocimiento; f) el tener que iniciar una acción judicial a fin resolver su situación, todo agravado por el hecho de que su padre conocía de su existencia y sabía de sus pretensiones.
A modo de epitome he de decir que a partir de la sanción del CCCN, en particular de lo dispuesto por el art. 1741, no es posible desconocer ni dejar de considerar -a efectos de cuantificar el daño moral- los denominados placeres compensatorios; estos procuran sopesar las repercusiones espirituales disvaliosas que la lesión a intereses extrapatrimoniales han causado a la víctima. Bien se ha dicho que: “esa pauta indica que la indemnización tiene por finalidad la función de contribuir a la adquisición de sensaciones placenteras o de otros bienes morales, aunque no necesariamente aptos para anular o hacer desaparecer las consecuencias dolorosas del acto ilícito. La compensación operaría por el hecho de ingresar esa satisfacción, como una suerte de contrapeso de la sensación negativa producido en la subjetividad del damnificado. (Viramonte Carlos, “Indemnización de daños no patrimoniales”, en Márquez Fernando (dir.) Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, T 1, Ed. Zavalía, pág. 293). En este derrotero encuentro prudente -también- echar mano a la entidad objetiva del menoscabo, ello en función no solo de la personalidad de la víctima, (edad, sexo, condición social, su particular grado de sensibilidad) sino que además -y fundamentalmente- a la índole y gravedad del padecimiento sufrido.
La accionante peticiono por este rubro, la suma de Pesos un millón, ajustándolo “a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos” por ello y siguiendo el criterio sustentado por el TSJ en autos – “P., M. I. A. C/ EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A. – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – RECURSO DIRECTO” (EXPTE. 8331113) – TSJ DE CÓRDOBA – Sala Civil – 02/06/2020 – Sent. Nº 54: “Este Alto Cuerpo ha señalado que cuando en la demanda la parte actora enuncia un monto provisorio en la apreciación pecuniaria del daño e incluye la fórmula de práctica “o lo que en más o en menos resulte de la prueba”, o alguna otra expresión equivalente, al dictar sentencia los jueces deben condenar al responsable en función del valor económico que surja de las probanzas instruidas en el juicio y a las que en forma preventiva se aludió en el escrito de introducción, prescindiendo de aquella estimación puramente interina y condicionada. Al decidir de esa manera los magistrados no transgreden la congruencia, que en nuestro sistema procesal delimita y acota sus potestades decisorias, sino que, al contrario, lo observan y acatan habida cuenta de los términos amplios y flexibles con que el propio accionante designó el objeto mediato de la acción (cfr. Sentencia Nº 23/86, 57/07, 157/11, 88/16 y 109/18, entre muchas otras)”, considero justo y equitativo indemnizar a la Sra. J. M. Z. en concepto de daño moral en la suma de dos millones ($2.000.000) con más los intereses, tal como se especificará infra. Advierto que con esa suma laactora podrá adquirir un pasaje aéreo ida y vuelta a Europa (Madrid) y gozar de una estadía no inferior a 15 días con todos los servicios pagos. Ergo estos bienes tendrán -a mi juicio- virtualidad suficiente para aplacar el sufrimiento de la actora, buscando con ello que se distraiga, ocupe su tiempo y su mente en otra cosa distinta que mortificarse, y así superar su crisis, angustia y tristeza existencial vivida.
Intereses rubro daño moral: El daño moral deberá abonarse con un interés moratorio del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha del hecho – éste es cuando el progenitor conoció o pudo conocer la existencia de su hija (fecha de nacimiento de la actora 24/09/1.981) y hasta la fecha de la presente resolución. Dicha determinación de la tasa de interés se funda en el hecho de que el daño ha sido cuantificado al momento de la presente resolución y no a la fecha del hecho, por lo que no ha sufrido la desvalorización por inflación, por encontrarse actualizado. La deuda de indemnización del daño moral es una obligación de valor y como tal es insensible a las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda; por lo tanto, la tasa de los intereses por mora que corren desde el vencimiento de la obligación (fecha en que se produjo el daño) hasta la fecha de la sentencia (momento en que fue liquidada la deuda), no deben contar con escorias inflacionarias, sino que se devengan a tasa pura. Ello explica que los intereses anteriores a la sentencia tengan una tasa inferior que los intereses que corren con posterioridad y hasta su efectivo pago.
El perjuicio económico surge desde el momento en que se produce el daño, haga o no haga algo la víctima para subsanarlo por sí misma antes de la indemnización, que tendría que haberse hecho efectiva de inmediato por parte de quien causa el daño. Si el damnificado emprende con sus propios fondos la erogación, la única modificación que se advierte es que un daño susceptible de apreciación en dinero se transforma en un daño pecuniariamente determinado. Pero no se innova en cuanto al daño mismo, ya configurado y cierto a partir del menoscabo de la integridad psicofísica; y la significación pecuniaria del perjuicio no se ve alterada por dicha erogación: cambia la composición material del daño pero no su existencia o extensión, ni la exigibilidad de indemnizarlo preexistente. En conclusión, en cuanto a la tasa de interés aplicable al rubro daño moral, del 8% anual, ésta se hará efectiva desde la fecha de nacimiento de la actora (24/09/1981), y hasta la fecha de la presente resolución, y desde ésta última corresponde – aplicar la Tasa Pasiva Promedio Nominal que publica el B.C.R.A. con más un 2% nominal mensual, hasta su efectivo pago; en un todo de acuerdo al criterio sustentado por la sala civil del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia.
b) Pérdida de chance:
El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierda la posibilidad o expectativa de conseguir o tener un bien, material o inmaterial. Se trata de la llamada “perte d’un chance” definida por la doctrina francesa como la “desaparición de la probabilidad de un suceso favorable” o la pérdida de la oportunidad de obtener una ganancia. Esa pérdida debe valorarse de una manera restrictiva y su reparación nunca puede plantearse en los mismos términos que si el daño no se hubiera producido y el resultado hubiera sido favorable el perjudicado (cfr. Vicente Domingo, Elena, «El daño», en «Lecciones de responsabilidad civil», pág. 78). La evaluación de las chances económicas reviste dificultad extrema y, si bien no se determina sobre la base de exclusivos criterios matemáticos, también debe estar exenta de irrestricta prudencialidad.” Al respecto ZAVALA de GONZALEZ Matilde enseña que: “Por otra parte se ha ampliado el punto de referencia de la certeza del daño hasta comprender también la certeza de la oportunidad de un beneficio, malograda por el hecho lesivo. En este último caso se habla de pérdida de “chance” ubicada en una zona intermedia entre los daños reales y daños inmaginarios. En la indemnización de chances frustradas, la materia resarcible no equivale a la privación de la ventaja, sino a la pérdida de la ocasión que se tenía de lograrla, por tanto, el resarcimiento es menor que en la hipótesis de un verdadero lucro cesante” (Resarcimiento de Daños – Presupuestos y funciones del derecho de daños, ed. Hammurabi, pág. 129/130). “La certeza en la chance apunta fundamentalmente a la existencia de una razonable oportunidad frustrada por el hecho lesivo” (PIZARRO Ramón Daniel-VALLESPINOS Gustavo, Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 152). Efectuada las aclaraciones precedentes corresponde ingresar al análisis del caso en particular.
Ahora bien, corresponde preliminarmente analizar la situación socioeconómica de las partes en conflicto, así respecto al demandado Sr. R. A. C.: ha quedado probado en autos que el demandado detenta un destacado patrimonio, a saber: propietario de numerosos inmuebles (matrículas nº 1.142.7158, 472.760, 835.413, 321.742, 622.290) (v. ff. 39/48), titular de cuotas sociales en la empresa “C. H. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y presidente de la firma “C. S.A.” (v. ff. 57/66). Asimismo, surge de autos la situación económica de los hermanos biológicos del actor, L. E. C. y C. C. Así respecto a L. E. C.: surge que es propietario del 50% de los siguientes inmuebles: matrículas nº 1436930, y 1436931 (v. ff. 72/73). Con fecha 30/12/2020 se adjuntó en autos una tasación respecto a los inmuebles de su propiedad, la que ascendió a la suma de $55.414.000. También surge que es titular del 50% de las cuotas sociales de la firma “C. H. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (Informe IPJ v. f. 57). De conformidad al oficio diligenciado por dicha empresa al 30/06/20198 su patrimonio neto ascendía a $101.826.821,17 (v. f. 207/226). Y, asimismo, director suplente de la firma “C. S.A.” (f. 66). De las respuestas obtenidas por la ASOCIACION DE PILOTOS DEL CENTRO DE LA REPUBLICA (APICER), y AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO CORDOBA (ff. 59, y 64), surge el desenvolvimiento del Sr. L. E. C. hasta el año 2018 como piloto en la categoría … coronado campeón.
Reforzada dicha prueba con la documental acompañada por la actora consistente en una página web que reproduce publicaciones de la de Facebook perteneciente al citado (ff. 74/75). Que en relación a su hermana C. C.: tengo que es propietaria de los siguientes inmuebles: matrículas nº …, …, …, 417795/35, … (v. ff. 72/80); en dos de ellos es titular de en un 50%, y su hermano titular del restante 50%. Con respecto a la tasación de fecha 30/12/2020, en relación a los bienes de la citada, arrojo el monto de $55.290.800. A f. 154/162 se acreditó que la Sra. C. C. fue alumna y egresada de la Universidad Católica de Córdoba con el título de Arquitecta (v. oficio diligenciado a ff. 133/135), y que actualmente se encuentra matriculada en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (v. f. 154/162).
Asimismo, de la prueba informativa diligenciada por la Dirección General de Migraciones a ff. 83/86, se acredita que ambos – hijos matrimoniales del demandado – realizaron numerosos viajes al exterior, a saber Uruguay, Chile Perú, Brasil, España, Italia, Alemania, entre otros. Y con fecha 23/10/2019, se acompaña Acta de Constatación labrada por la Escribana María Belén Blanco Registro Nº …, respecto a las redes sociales de Facebook pertenecientes a los hermanos biológicos de la actora, mediante la cual certifica capturas de pantalla impresas, las que dan cuenta -entre otros- de actividades deportivas, egreso universitario, viajes al exterior correspondientes a estos últimos.
Por otro lado, surge de la prueba rendida en autos, que ambos se encuentran inscriptos como monotributistas, el Sr. L. E. C. categoría “H”, y la Sra. C. C., categoría “G”. (v. ff. 54, 77, y 181/182).
Finalmente, hago mención a los informes expedidos por la Inspección de Personas Jurídicas, y constancia de publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia, a los fines de acreditar la constitución de diversas sociedades, en las que participan en carácter de Presidente/socios L. E. y C. C. (C. S.A., C. SOCIEDAD DE RESPONSSABILIDAD LIMITADA, LC. S.A.S., CC. S.A.S.).
Seguidamente procedo al análisis de la situación económica de la parte actora Sra. J. M. Z.: así surge conforme lo informado por la firma C. S.A., la que remitió copia de los recibos de haberes correspondientes a la actora como dependiente de dicha firma, que los mismos en junio del 2020, ascendían a $ 39.121,78 (neto más el SAC). Asimismo, procedo a valorar las declaraciones testimoniales brindadas en autos, deteniéndome en las preguntas quinta y décima del cuestionario respectivo, las que hacer alusión a este punto bajo análisis: A)- de B., J, P, (obrante a f. 185 del cuaderno de prueba de la actora Expte. Nº 9304805) preguntada sobre “… si conoce cómo fue la niñez de J. M. Z….” (Pregunta quinta) respondió que “… la niñez fue bastante complicada porque H. E. Z. tenía que trabajar mucho, no tenía ayuda y tuvo que bancársela sola para poder criar a J. M. Z….”. Preguntada “…Para que indique el testigo, dando razón de sus dichos, si conoce la realidad económica actual de J. M. Z….” (Pregunta décima) respondió “… J. M. Z. está trabajando mucho para mantenerse. Dijo que no se da lujos, que no viaja…” B)- de M. O. Q. (obrante a f. 192). En efecto, a las preguntas indicadas precedentemente, respondió que: “J. M. Z. fue una chica criada humilde y que H. E. Z. la tenía que dejar para salir a trabajar. Agrega que ella a la casa no fue nunca.” A su turno, la testigo C)- M. L. V.: (obrante a f. 194), manifestó que: “J. M. Z. tubo una niñez muy dura, ella vivía con los abuelos que estaban enfermos. Dijo que la que trabajaba era solamente H. E. Z. y que era el único sueldo que tenían.” D)- M. F. L.: (f. 196) dijo: “J. M. Z. cuando era chica y no entendía era pasable, se preguntaba por el padre. Después los abuelos enfermaron, se complicó, no fue fácil pero se fue llevando. Dijo que nunca le faltó comida pero le pueden haber faltado cosas”. “J. M. Z. vive del sueldo, y viven con la madre, se juntara con lo que debe ganar la madre por la parte jubilatoria y lo que ella gana. Dijo que J. M. Z. no viaja, no se da lujos.” E)- A. A. N.: (f. 145) expresó que: “…conoció a J. M. Z. en una situación económica muy baja, de lo cual ella dependía de la madre…terminó el colegio secundario con mucho esfuerzo de la madre. Ella vivía en la calle …, en la casa de los abuelos, en condiciones del hogar muy precaria lamentables, tenían humedad, todo esto fue hasta que entro en un barrio…”. “Actualmente J. M. Z. trabaja en una empresa que se llama C. hace seis años, realiza tareas administrativas.” F) C. B. G.: (F. 153) afirmó que: “J. M. Z. trabaja en una empresa que no recuerda el nombre…donde realiza tareas administrativas. …Dijo que cuando la conoció a J. M. Z. ella vivía en la casa de sus abuelos maternos junto a su mama, sus dos abuelos ya no estaban, o sea que ella vivía sola con su mama. En ese momento J. M. Z. concurría al secundario y la mama tenía dos trabajos en distintos lugares para que J. M. Z. pudiera estudiar y comer. …La casa donde vivían era una antigua, tenía inconvenientes de humedad, no estaba en óptimas condiciones. Dijo que la casa era de la familia de J. M. Z. de sus tíos y de la madre, que se la prestaban a ésta última para vivir. La humedad de la casa le trajo problemas respiratorios a J. M. Z., porque era una vivienda antigua. J. M. Z. cuando regresa de Córdoba tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su mama y paso por varios trabajos… J. M. Z. no realiza viajes, ni se da lujos. Es de clase media baja.”
Ahora bien, de conformidad al aporte probatorio hasta aquí analizado, como de las declaraciones testimoniales coincidentes de autos, tengo que la actora J. M. Z., se ha visto privada del aporte económico de su progenitor -especialmente los primeros años de su vida-, lo cual ha redundado negativamente en las posibilidades ciertas de una mejor calidad de vida. Ello ha quedado reflejado con la gran disparidad entre la situación económica de J. M. Z. -en su niñez y en la actualidad – con la de sus hermanos biológicos. La actora siempre estuvo al cuidado de su madre quien se hizo cargo totalmente de sus necesidades desde el embarazo, salud, alimentos, vestimenta, educación escolar traslados, y otros del diario vivir difíciles de estimar. Ambas vivieron en la casa de los abuelos maternos de J. M. Z., donde – siendo muy pequeña- asistía a su abuelo quien padecía de una grave enfermedad. Dicha vivienda era antigua, con escaso mantenimiento, al punto que exhibía importantes humedades. J. M. Z. egresó del colegio secundario, y desarrolló diversos empleos. Asimismo, aspiró a una carrera universitaria en la ciudad de Córdoba, pero que no pudo llevar a cabo esa aspiración, regresando a su pueblo de origen (Conf. Informe de f. 234/235). Es notoria la diferencia que se advierte -desde las aristas social, emocional y económica- respecto de las posibilidades con las que contaron sus hermanos biológicos. Las ostensibles asimetrías se vieron materializadas a partir de concreción de los estudios superiores/ universitarios, obtención de logros económicos, viajes realizados, propiedades habidas, participación en sociedades comerciales, etc. De las constancias de autos surge que su progenitor y sus hermanos biológicos poseen un importante poder adquisitivo, situación muy alejada de la realidad de la actora.
En este contexto, no tengo la menor duda de que corresponde confirmar la procedencia de la pérdida de chance demandada. Huelga afirmar entonces que la conducta omisiva del demandado privó a su hija al no reconocerla tempestivamente- y no haber ejercido su efectivo rol de padre (en todas sus aristas)- de la posibilidad de vivir una infancia más plena y feliz y desarrollar completamente su potencial, habilidades y personalidad.
Por lo tanto, es de recibo el rubro indemnizatorio “perdida de chance”, que como ya lo he explicitado ut-supra, “implica una oportunidad o probabilidad verosímil de lograr un beneficio o evitar un perjuicio” “…un comportamiento antijurídico interfiere en el curso normal de los acontecimientos, de forma tal que ya no se podrá saber si el afectado habría o no obtenido una ganancia o evitando una pérdida ….el hecho de un tercero le ha impedido la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades”. (Matilde Zabala de González “LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL NUEVO CODIGO”, Ed. Alveroni Ediciones, Año 2016, pag.561). Ahora bien y siguiendo la doctrina de esta autora citada es necesario realizar algunas precisiones al respecto. Así, es como afirma que no se requiere hoy (al tiempo del hecho dañoso) que la víctima este en la situación idónea para aspirar a una realización de ventajas. Sólo es exigible un contexto favorable que permita suponer que, de inmediato o inclusive más adelante, habría llegado a un estadio que permitiría el logro de los beneficios esperados, esto es lo que se denomina chance actual y futura. Al respecto se estableció: Cabe también a esta altura, recordar que, al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede ser actual o futura. Así, puede presentarse chance frustrada a título de menoscabos ya consumados antes de la sentencia (chance pasada); y también es factible que la chance consista en el resarcimiento de desmedros que sólo se hubieran alcanzado en un porvenir, o que se proyectan más allá de la condena (chance futura). Sobre el tópico, “…no hay diversidad en orden al tiempo de ocurrencia: al igual que el lucro cesante, la pérdida de chance puede haber operado en el pasado, o bien futura (…) o bien verificarse una mixtura: en parte ya frustrada, y en otro período subsecuente, extendida al porvenir” (Confr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Perjuicios económicos por muerte, Astrea, Bs. As., 2008, T. II, ps. 304 y 305).
Por otro costado, se debe tener presente que la chance puede configurarse en múltiples ámbitos -no solo en lo económico- y por lesiones de diversa índole. Incluso hay chances espirituales derivadas de lesiones a bienes materiales, como la pérdida de una oportunidad de capacitación derivada de no poder acceder a un contrato de servicios educativos por ejemplo, y chances patrimoniales que resultan de lesiones inmateriales como la pérdida de chance de ascender a un empleo con motivo de una afrenta contra el honor. Muchas chances participan de la doble naturaleza, material y espiritual.- “Es también plenamente resarcible la pérdida de chances que genere la lesión a la integridad psicofísica de la persona. Ello supone que para computar el daño económico que deriva de las lesiones, particularmente cuando éstas degeneren en incapacidades sobrevivientes, debe computarse no solo la situación de la víctima al tiempo del hecho, sino también cuáles serían las perspectivas de mejoras futuras que el hecho ha frustrado y que pueden ser encuadradas dentro de la amplia noción de chance dando lugar a su indemnización (v.gr.: chance de obtener un título profesional…etc. (el destacado me pertenece) (Confr. PIZARRO Ramón Daniel- VALLESPINOS Gustavo, Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 744/745).
Finalmente, para determinar el quantum indemnizatorio deben considerarse las siguientes cuestiones: I)-Cual habría sido la situación de la víctima si la chance invocada se hubiese realizado. Se debe tomar en cuenta, para ello, la existencia y el grado del alea. II)- La chance en sí misma, valorada en función del interés conculcado, del grado de probabilidad de su producción y del carácter reversible o irreversible del perjuicio que provoque su frustración. III)-El monto indemnizatorio que hubiese correspondido en caso de haberse concretado la chance y obtenido el beneficio esperado. Ahora bien y por todo lo expuesto, considero que en el caso de autos es procedente el rubro analizado, y que resulta acertada la pretensión de la actora, de chance pasada y futura, y siguiendo la doctrina citada, considero que la misma participa de doble naturaleza, tanto económica como espiritual. Seguidamente procedo a su ponderación cuantitativa.
Cuantificación del rubro perdida de chance:
1) Perdida de chance pasada: previo a efectuar los cálculos aritméticos, considero primordial dejar despejado que los jueces deben considerar integralmente el “alea” que afecta la realización de la chance perdida; es por ello que la indemnización deberá ser en principio, menor que la que correspondería en caso de certeza total del daño (el destacado me pertenece). Lo que no significa que, por tratarse de una chance, se manden a pagar sumas irrisorias. (Confr. PIZARRO Ramón Daniel- VALLESPINOS Gustavo, Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 156/157). Despejado este interrogante, tengo en cuenta que, de la suma que resulta del cálculo del rubro lucro cesante actual y futuro, debe efectuarse una reducción en función de la chance efectivamente perdida, que para este caso se establecen en un cincuenta por ciento (50%) del aquel guarismo. En efecto para estimar la pérdida de chance debe partirse de las efectivas ganancias o beneficios que se vio privada la víctima y sobre ello ponderar y ajustar el menoscabo acorde a la pérdida de esa oportunidad. La operación alude tanto al período comprendido entre la fecha sobre la cual se formula la pretensión (2007) hasta la fecha de la sentencia, como desde esta y hasta el límite de su expectativa de vida. Para efectuar su cálculo abrevo en el método del “cómputo lineal de las ganancias perdidas”, (toda vez que se trata de un perjuicio ya acaecido), debiendo considerarse el período que transcurrió desde el año 2007 (fecha de su pedimento) hasta el dictado de la presente resolución. Asimismo, recurro a la diferencia entre los ingresos mensuales estimados de los hermanos de la actora y el suyo propio (82.492,10 – 18.479,80 = $ 64.013,30) x 176 meses, lo que arroja la suma de pesos $ 11.266.340,80 reducida en un 50% determina la procedencia de este rubro por la suma de pesos cinco millones seiscientos treinta y tres mil ciento setenta con cuarenta ctvos. ($5.633.170,40).
2) Pérdida de chance futura: La cuantificación de este capítulo deberá ser efectuada al calor de la fórmula de valor presente de ingreso futuro prevista en el art. 1746 del CCCN. Así, el período de pérdida de chance es de treinta y tres (33) años – el plazo comprendido entre el año 2020 y el 2055 (fecha en la cual tendría 72 años-. Según la tabla de coeficientes que figura en la página del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gob.ar), el factor de aplicación es 14,2245. Efectuada la misma operación se debe multiplicar el valor de la merma económica ($ 64.013,30) por doce, número que representa a los meses del año = $ 768.159,60. A ese resultado debe sumársele un 6% de interés ($46.089,60), esto es, $ 768.159,60 + $46089,60 = $ 814.246,18. Para determinar el valor correspondiente a “b” de la fórmula precitada, debe tomarse el lapso de tiempo transcurrido desde la fechad e la presente resolución hasta la fecha en que los actores hayan alcanzado los setenta y dos (72) años de edad. Ese lapso es, como antes se expresó, para la Srta. J. M. Z. es de veintidós (33) años. Multiplicado (a) $ 814.246,18 por (b) 14,2245 da por resultado (c), esto es la suma de $11.582.244,80. La suma obtenida por lucro cesante futuro, debe reducirse en la proporción de un cincuenta por ciento (50%) para estimar la pérdida de chance sobre ganancias que podría haber obtenido la actora esto es la suma de Pesos cinco millones setecientos noventa y un mil ciento veintidós con cuarenta ctvos. ($5.791.122,40).
Intereses rubro pérdida de chance: En cuanto a la tasa de interés corresponde aplicar al rubro perdida de chance pasado, desde la fecha de 26/08/2007, la Tasa Pasiva Promedio Nominal que publica el B.C.R.A. con más un 2 % nominal mensual, hasta la fecha de la presente resolución, en un todo de acuerdo al criterio sustentado por la sala civil del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia. No ocurre lo mismo con el capital que se ha otorgado por el rubro perdida de chance futura ya que, al tratarse de una etapa no alcanzada por la mora, a la suma resultante no cabe adicionar intereses moratorios.
V) Contexto en donde se produjeron los hechos. PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS. La persona humana constituye el origen y fin de la sociedad y el Estado, y el sólo hecho de “ser”, exige el cumplimiento de todas aquellas medidas que tiendan al respeto de la dignidad de la persona, y es aquí, precisamente, donde encuentra su sentido la perspectiva de género. Ello, en tanto tiene por finalidad revertir los prejuicios y prácticas consuetudinarias, como así también los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres, como consecuencia de la construcción de patrones socio-culturales basados en la inferioridad de la mujer y/o en funciones estereotipadas de orden patriarcal. En este sentido, el Estado argentino ha asumido la protección integral de los derechos de las mujeres y con tal propósito ha suscripto convenciones y dictado leyes que, de distintas maneras, concurren a su salvaguarda. (CEDAW, Convención Belén do Pará, Ley Nacional n.º 26485 de Protección Integral de las Mujeres, etc.). La Convención Belén do Pará impone a los Estados el deber de “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces ” (art. 7, inc. g). En consecuencia, si la pretensión hecha valer en demanda encuentra causa en un evento dañoso, corresponde efectuar el juicio de procedencia de la acción impetrada a la luz de la Teoría General de la Responsabilidad Civil, a cuyo fin se debe encuadrar la causa en el sistema jurídico de responsabilidad subjetiva (arts. 1721 y 1724, CCC). Ello, en virtud de la remisión expresa que efectúa el art. 35 de la Ley nacional n.º 26485 -de orden público- que establece que la damnificada “podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios según las normas comunes que rigen la materia” (y en idéntico sentido a lo previsto por el art. 23 de la Ley provincial n.º 10401). Si bien la acreditación de la violencia productora de un daño, sin importar que éste sea perpetrado contra un hombre o contra una mujer, implica un juicio de reproche y la consecuente obligación de reparar el perjuicio causado, es necesario determinar cuándo esa conducta ilícita puede ser considerada como un acto de violencia contra la mujer, porque de ello depende la aplicación al caso de las reglas procesales pertinentes de acuerdo a la noción de “categorías sospechosas” (aquellas que se presumen discriminadas como es el caso de la mujer) y de “estereotipos de género” (en tanto su presencia justifica la discriminación) con claro impacto en la carga probatoria y en la apreciación de los elementos de prueba aportados a la causa.
Dicho ello, y traído al caso que nos ocupa, el demandado demostró absoluto desinterés hacia quien pretendía se la reconozca como hija, por lo que debe responsabilizarse por su proceder desacertado. A su vez no puedo dejar de valorar que el destrato, el desinterés, y la falta de cumplimento de sus obligaciones paterno filial frente a su hija, han configurado -desde la perspectiva de este magistrado- actos de violencia, no solo económica sino también psicológica, no solo frente a la actora, sino también frente a la progenitora. El demandado prescindió de la situación que debía asumir, colocando a ambas mujeres -su hija y a la progenitora de ésta -en un plano de total vulnerabilidad y no siendo un ejemplo a seguir frente a sus hijos colocando a una de ellas en un pie de desigualdad. Así protegió a su núcleo familiar pero obviando la existencia de una hija mujer que tuvo que llegar a un juicio de filiación para lograr su cometido. Es por lo expuesto que, la demostración desaprensiva y de destrato que tuvo el demandado, me llevan sin más a valorar la causa con perspectiva de género. El accionado, dejó entre ver que, difícilmente se daría cuenta de que tenía una hija extramatrimonial, porque nunca se lo dijeron. Pero tener relaciones ocasionales -aunque sea una sola vez como afirma el Sr. R. A. C.- trae consecuencias y sí de alguna relación surge un embarazo ello genera responsabilidades, las mismas que seguramente sí cumplimentó el demandado con respecto a sus hijos reconocidos (los que tuvo con su esposa). Observo así, violencia de género también en la conducta del demandado en cuanto a la negación de un derecho humano como es la identidad y todas las consecuencias que ello apareja.
La CEDAW dispone que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta.. la actora se ha visto discriminada por su padre, siendo colocada en una situación de desigualad con el resto de sus hijos. Asimismo, visualizo un actuar irracional y hasta de violencia económica en el creer del Sr. R. A. C. que nada le debe en concepto económico a su hija, cuando no estuvo en su niñez y jamás pagó cuota alimentaria alguna, la falta de reconocimiento colocó a la actora en una actitud de vulnerabilidad económica también, que sin duda provocó una lesión en sus sentimientos que desembocó en el reclamo. El daño por el no reconocimiento genera un daño continuado -más aún si consideramos el tiempo transcurrido y la pequeña población donde se suscitaron los hechos- que afecta directamente en la autoestima de la persona humana no reconocida. Así, se pretende compensar razonable e integralmente el perjuicio extrapatrimonial que sufrió la actora por no ser considerada como hija del Sr. R. A. C. No se pondera la ausencia de afecto pero sí el actuar desaprensivo antes del juicio de filiación. (Confr. Antecedentes jurisprudenciales: Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. 2º NOM. – Jesús María, Sentencia Nº 50, Año: 2020 Tomo: 1 Folio: 138-149, Exped.- M., E. V. C/ A., H. – Acciones de Filiación – Contencioso; Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Secretaría 5, Villa María, Sentencia n.º 31, Año: 2021 “D., M. M. c/ R., J. A. – Ordinario”).
VI) Impugnación de Idoneidad de la testigo Sra. N. E. V. Efectuada por la parte demandada por ser la testigo nombrada, quien relató ser la “viuda del hermano del abuelo materno de la actora”, (v. ff. 205/206). En primer lugar, en relación al grado de parentesco de la testigo con la actora: corresponde resaltar que ante casos -como el de autos, encuadrados en perspectiva de género (violencia económica y psicológica), la valoración de la prueba testimonial de allegados y familiares debe ser apreciada de conformidad a los principios de libertad, amplitud y flexibilidad, en la medida en que estos testigos se encuentran en mejores condiciones de dar cuenta de lo sucedido, puesto que, generalmente, forman parte del círculo íntimo en el que se suscitaron los hechos. Sin perjuicio de lo dicho, por otro lado cabe resaltar que la vía idónea para tal impugnación es el “incidente de inidoneidad de testigo”, lo que no aconteció en autos. Así planteado el debate, éste debe ser abordado a la luz de lo previsto en la norma del art. 314, CPC., que reza: “… las partes podrán impugnar la idoneidad de los testigos, alegando y ofreciendo prueba por vía incidental sobre los hechos relativos a la misma. El tribunal apreciará, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones…”, manda legal de la cual es dable inferir que la facultad de impugnar la idoneidad de los testigos alcanza a cualquier circunstancia relacionada con las condiciones personales (acótese: o con las aptitudes morales o intelectuales) que sea susceptible de excluir o disminuir la eficacia probatoria de sus declaraciones, pero no para objetar los dichos del testigo. Por lo expuesto, tal cuestionamiento no es de recibo. Así lo decido.
VII)-COSTAS: Atento al resultado obtenido, las costas se imponen al demandado vencido, conforme el principio objetivo de la derrota que rige la materia (art. 130 del CPCC).
VIII)-HONORARIOS: A los fines de la regulación de los honorarios profesionales del letrado de la actora Dr. Orlando Carena, devengados por la acción de daños y perjuicios. En esta línea, de acuerdo con el art. 31 inc. 1 de la Ley 9459 debe tomarse como base el monto de la condena debidamente actualizado conforme las pautas establecidas en el Considerando respectivo; actualización que determina la base regulatoria en la suma de pesos $ 19.944.830,70 (perdida de chance actual ($5.633.170,40) – perdida de chance futura ($5.791.122,40) – daño moral ($2.000.000) + intereses de daño moral ($ 6.520.547.87). Sobre dicha base debe aplicarse el punto medio de la escala establecida en el art. 36 de la ley 9459 3er. escala, esto es, un porcentaje del …%, operación que cuantifica los honorarios del referido letrado en la suma de pesos … ($ …). De tal guisa, los honorarios del Dr. Orlando Carena ascienden a un total de pesos … ($ …), y a cargo del demandado vencido.
Finalmente, corresponde regular los honorarios profesionales de la peritos oficiales intervinientes en la causa, la Licenciada en Psicología Sra. MARIA MARTA BARETTA, cuya pericia obra a ff. 256/257 de autos y de la Martillera Sra. NANCY BEATRIZ GONZALEZ, adjuntada con fecha 30/12/2020. Teniendo en cuenta la utilidad de las pericias efectuadas para la resolución de la presente, el tiempo que pudo haber insumido la realización de tales informes en atención a las constancias de autos, y en el marco de lo dispuesto por los arts. 49 inc. 1- y 39 del Código Arancelario (ley 9459), considero prudente fijar los honorarios de las peritos oficiales en la suma equivalente a … jus, esto es la suma de pesos … ($ …), con más IVA en caso de corresponder al momento de la percepción, para cada una de ellas- y a cargo del demandado vencido.
Por otra parte, no corresponde regular en esta oportunidad los honorarios de los letrados intervienes por la parte demandada y de la perito de parte Lic. en Psicología Brasca Agostina conforme lo dispuesto por el art. 26 contrario sensu de la ley 9459, y para cuando así lo soliciten.
Por lo expuesto, y normas legales citadas:
RESUELVO:
1º) Hacer lugar a la acción de daños y perjuicios deducida por la Sra. J. M. Z. DNI Nº …, en contra del Sr. R. A. C. DNI Nº …, y en consecuencia condenar a este último a abonar a la actora en el término de diez días de quedar firma la presente resolución, la suma de pesos trece millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos noventa y dos con ochenta centavos ($13.424.292,80), conforme la siguiente discriminación: en concepto de daño moral la suma de pesos dos millones ($2.000.000), la suma de pesos ($5.633.170,40) por la pérdida de chance actual y ($5.791.122,40) por el rubro perdida de chance futura, todo con más con más los intereses establecidos en el considerando respectivo.
2º) Imponer las costas al demandado vencido Sr. R. A. C.
3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Orlando Carena en la suma de pesos … ($ …) y a cargo del demandado vencido.
4º) Regular los honorarios de las peritos oficiales – Licenciada en Psicología Sra. MARIA MARTA BARETTA y Martillera Sra. NANCY BEATRIZ GONZALEZ- en la suma equivalente a … jus, esto es la suma de pesos … ($ …), con más IVA en caso de corresponder al momento de la percepción, para cada una de ellas- y a cargo del demandado vencido.
Protocolícese y hágase saber.
BRUERA, Eduardo P.
[/soshsc]Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.¿Todavía no es usuario?
 Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
 Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanos de los distintos tribunales del país.
Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanos de los distintos tribunales del país.
 Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.
Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.
 Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.
Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.
 Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones por 12 meses corridos.
Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones por 12 meses corridos.
 Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles.
Planes de Acceso
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS
Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.